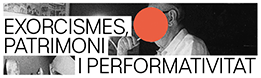El viernes pasado la coreógrafa canadiense Ula Sickle y la artista sonora noruega Stine Janvin presentaron Echoic Choir en La Capella del MACBA, un trabajo conjunto con el que daba inicio una nueva edición de Lorem ipsum, un ciclo que continúa el próximo viernes 22 con Enrique del Castillo y que finalizará el sábado 23 con El Palomar (todas las sesiones son gratuitas con inscripción previa). El ciclo, que lleva como subtítulo Escuchas empáticas, pretende prestar atención en esta ocasión a “la fiesta y la escucha sensible” con las secuelas psicológicas de la pandemia aún muy presentes.

Fotografías de Dani Cantó
Después de atravesar un barrio del Raval abrasado por un sol y un calor extremos, al final de la tarde, penetrar en el recinto gótico de La Capella del MACBA para ver Echoic Choir fue como adentrarse en la oscuridad de una gruta. El público ya estaba adentro, éramos los últimos en entrar. Pero, antes, una trabajadora del MACBA nos retuvo un momento, como en la puerta de un club de electrónica. Unos instantes después, cuando nos invitó a pasar, nos dijo que durante la performance podíamos movernos por donde quisiésemos pero nos advirtió de que debíamos respetar el metro de distancia alrededor de las performers. Aunque esta indicación tiene cierta lógica en una performance, era inevitable acordarse de cuando esa distancia era una medida sanitaria. Y es que Echoic Choir se gestó durante la pandemia, asumiendo las normas de distancia física como parámetros artísticos.
Una vez dentro, en penumbra, hicimos lo que haríamos cuando uno entra a un club de electrónica: darle un vistazo rápido al ambiente. Había gente de pie y luces de neón colocadas en posición vertical por todo el espacio. Entre los que estaban de pie se encontraban cuatro performers vestidas con látex transparente y botas de cuero negras. Caminando entre ellas vimos que más allá había gente sentada en el suelo y al cabo de un rato de pasearnos mínimamente por el espacio, bajo bóvedas de piedra, nos sentamos también.

Las performers comenzaron a cantar a capella en La Capella (que se escribe igual pero se pronuncia diferente), y al unísono. Equipadas con micros de diadema sus voces resonaron con fuerza en un espacio donde la reverberación es la propia de un edificio religioso medieval. Cantaban la misma nota repetida una y otra vez, con un ritmo monótono pero ágil. Parecían emular el bombo a negras que nos invita a bailar cuando escuchamos música tecno. Al emularlo lo invocaron. Y poco a poco arrancó el baile, con los pies siguiendo el ritmo de una música que, por esta vez, creaban con su voz los mismos que la bailaban. Ante nuestra mirada se desarrolló, poco a poco pero en menos de una hora, una especie de reducción de algunas de las cosas que pasan en cualquier pista de baile en un club de electrónica, normalmente de noche. Pero de una manera extraña, inquietante y mucho más fría de lo acostumbrado en estas latitudes.

Las voces de las performers ejecutaron una partitura que dejó de importar al cabo de un rato porque se desarrollaba según patrones rítmicos y melódicos que, aunque no tuviesen toda la riqueza tímbrica y rítmica que las máquinas son capaces de conseguir (tenían otra riqueza, la que sólo la voz humana puede alcanzar), cumplían la misma función envolvente, sugerente y transportadora. Pero ahí estaba la música, impregnándolo todo, todo el rato. Música de ameublement la hubiese llamado Érik Satie hace cien años. Los cuerpos se movían como en una pista de baile, o si no lo hacían exactamente con la misma naturalidad (porque quizá sus movimientos fuesen demasiado perfectos o porque detectábamos cómo a veces los mismos patrones pasaban de uno a otro cuerpo no precisamente por casualidad), nos conducían hacia esa misma sensación, o más bien a un recuerdo de lo que se siente en una pista de baile.

La mayoría de quienes estábamos allí, excepto las performers, no bailábamos. Estábamos ahí observando, dejándonos llevar o recordando esa sensación (quizá en algunos casos ya un poco olvidada) de lo que es eso de juntarse con más seres humanos para bailar música electrónica en un lugar oscuro, de noche. Las luces estroboscópicas, con su ritmo, conseguían acelerar el proceso de una manera artificial, como las máquinas de humo que nos sumergieron en esa niebla artificial durante algunos momentos. ¿A quién se le ocurriría lo de inundar de humo las pistas de baile? No lo sé, pero funciona.
Sabíamos que no estábamos en un club, la propuesta era algo más sofisticada que eso. Pero las performers, en ocasiones, te miraban a los ojos y sostenían tu mirada, como a veces pasa también cuando estás en un club y alguien capta tu atención y la atracción es correspondida. Sudaban, se cansaban, bebían agua, descansaban. Hasta ponían a veces esas caras como de adolescente que no acaba de encontrar su sitio en el mundo y que cree que quizás mostrando abiertamente su melancolía alguien lo notará y en uno de esos cruces de miraditas encontrará a ese ser humano que le salvará esa noche. Por lo menos, esa noche.

Por cierto, ya que estamos, el truco de la melancolía no suele funcionar para ligar. Suele ser más atractiva la alegría. Pero también es verdad que puede que eso fuese así antes. Así que no dejes de intentarlo si lo sientes. El mundo está cambiando. ¿Quién sabe si la nueva melancolía es ahora la antigua alegría? Seguro que en número ahora son más los melancólicos que los alegres. Otra cosa es que si uno sale de fiesta disimule. Como en Instagram. O como en la Unión soviética. Cada vez este capitalismo se parece más a lo peor de aquel comunismo. En la tristeza, me temo. Todo el mundo llorando en sus casas mientras sus stories transmiten una felicidad envidiable. Como pasaba con la propaganda soviética. Exactamente igual. Sólo que ahora nosotros somos la propaganda y trabajamos gratis como propagandistas para que nuestro patrón nos conozca mejor, venda todos los datos que le regalamos al mejor postor y así nos pueda ofrecer publicidad para que compremos sus productos con el poco dinero que nos queda después de esquilmarnos o para que nos manipulen con más precisión en sus campañas electorales, que ya duran todo el año en los medios tradicionales (y en los modernos). Perdón por la soflama. Me he ido muy lejos, ahora vuelvo.

Durante unos instantes las performers se pusieron a hablar, en inglés, en un estilo recitativo sincronizado. Cuatro personas hablando a un tiempo no son fáciles de entender. La reverberación medieval de la sala lo hacía aún más complicado. ¿De qué hablaban? ¿Del amor? Daba un poco igual. Lo excitante es que lo hacían a la vez, en sincronía, al mismo ritmo, juntas. Luego, por los altavoces colgados del techo, entró un bombo de la electrónica de verdad, es decir, artificial, enlatado, sintético, el sonido de la máquina que nos empuja a bailar. Y, lo que suele pasar, vino el subidón y se acabó.
Cuando salimos ahí fuera aún era de día.