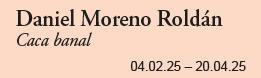Fotografías de Luz Soria
Obra infinita es una pieza construida a partir de los cuentos populares y, como en muchos de ellos, su estructura tiende a la circularidad. También el público se coloca rodeando el escenario, en unas bancadas de dos alturas construidas especialmente para la sala, y ahí, mientras espera la aparición de los actores, puede buscar en el programa de mano una anticipación de lo que va a ver. El cartel de Obra infinita tiene un aire retro que remeda la cubierta de aquella colección que se llamaba Elige tu propia aventura y que, a la vez que transporta a un mundo fabuloso, sugiere que en el transcurso de la narración repetida desde la noche de los tiempos a cada individuo le es posible encontrar los desvíos que mejor le convengan. En la cubierta, la disposición de los distintos personajes hace pensar en un fuego de campamento, cuando todo el mundo se ha reunido para contar lo que le ha pasado en el día o para olvidarlo. De sus cabezas salen llamas, como de las de los apóstoles reunidos. A veces el fuego simboliza la reunión.

El programa ofrece también una sinopsis, que es un breve cuento sobre un hombre muy alterado porque cree que se le ha metido en el culo un lagarto y sobre cómo sus hijas le engañan para quitarle la preocupación, que en realidad es lo que está donde no debe. Llega a una conclusión sobre la capacidad balsámica de las historias, lo que en cierto modo funciona como una metamoraleja. Y como ese cuento no volverá a aparecer durante la representación, se puede tomar a su vez como el primero de los hechizos de la tarde y una especie de regalo.
El largo cuento que contarán los actores comienza de manera aparentemente casual, y con un protagonista sorprendente. Al cruzarse su camino con el de una niña acompañada por un gato y un cuervo, un diputado se ve arrastrado lejos del Congreso y hacia un mundo incomprensible por el que no le queda más remedio que seguir avanzando. Parece algo ingenuo Juan, al no haber detectado en el aire mitológico de esa insólita tríada de niña, gato y cuervo el peligro desestabilizador que lo lanzará a correr aventuras, pero esa misma inconsciencia es la que lo hermana con los personajes de los cuentos de siempre. También el mundo al que accede se parece más al que se suele asociar con los cuentos tradicionales. Hay vagabundeos por bosques en los que se cruza con personajes que suelen no ser quienes parecen; al cabo de los paseos Juan llega cada vez a una casa diferente, donde los habitantes son sorprendidos en mitad de su acción, a la que se incorpora desbaratándola. Todo esto nos lo van contando los actores, que se dan y a veces quitan la palabra unos a otros, para apostillar el relato, y también a veces representan las acciones que habían empezado describiendo, y pasan a ser personajes de su propio relato, y el estilo indirecto pasa a ser directo. Así, la narración de los hechos se reparte entre todos los personajes, atentos para intervenir en el momento más eficaz, como si fuesen echando mano de un conocimiento común que para ser mejor transmitido requiriese de la participación de todos, pues cuando el mensaje existe para que lo escuchen muchos, también muchos deben ser quienes lo cuenten.

Al comienzo la larga locución abruma un poco porque no se sabe si hay que retener los abundantes detalles del cuento, por si más adelante resultasen determinantes para comprenderlo, pero parte de la función de todo el torrente verbal, como cada vez que se cuenta un cuento, es la de inducir a un estado hipnótico en el que las cosas se comprenden en un sentido esencial, como cuando a través de los harapos de la vieja adivinamos a la reina en busca de alguien puro a quien premiar, y entonces se llega a lo que quizá el público esperaba cuando fue a ver esa obra infinita sobre los cuentos populares, que es volver a sentirse como cuando en la infancia nos contaban algo y lo que nos arrebataba era el largo caudal de imágenes, de causas y consecuencias, no siempre comprensibles pero engarzadas para siempre como si alguien hubiese pasado mucho tiempo hasta conseguir que encajasen.

Es en ese punto, en el que ya asistimos a la obra como metidos en la cama después de cenar, cuando se disfruta a fondo de la historia por el mero hecho de seguirla. Juan se ha revelado también un poco jeta o ha comprendido un mecanismo fundamental del mundo fabuloso: que las baratijas que le van dando los otros personajes tienen en realidad propiedades mágicas, aunque por el momento solo le sirvan para conseguir nuevos tesoros. Y también él parece cogerle gusto a la nueva lógica: si al principio lo que deseaba era volver a su mundo, pronto parece haberle encontrado el encanto a esa sucesión de diálogos disparatados y animales que se van sustituyendo unos por otros. Hay aquí una distorsión graciosa: en un cuento tradicional el protagonista sería un sastrecillo, o una pastora, o el ayudante de un mago, pero él es diputado en el Congreso, y en eso hay como un amarre al tiempo presente que permite detectar también los otros dos: atrás queda un pasado mítico donde se originaron los cuentos y donde están sucediendo todo el rato; el futuro, curiosamente, parece sugerido por el anacrónico vestuario y la relación entre los personajes −¿desde dónde se dirigen a nosotros?− justo antes de empezar a relatar el cuento, como si viviesen en un futuro indeterminado que nos espera, en el que la tecnología no ha triunfado como se suponía y una de las cosas que ha sobrevivido son las historias populares, imbatibles.
Obra infinita
Los Bárbaros
Teatro María Guerrero
Bárbara Mingo Costales