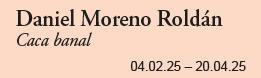Imagen: Estudio Perplejo.
Huele a asfalto y a sol ácido. Es verano y de entre la multitud agolpada en el autobús emerge la cabeza perfecta de una mujer negra y joven de la que solo veo un ojo. Su retina blanquecina y ciega me trae a la memoria la historia que conocí hace unos días de un delfín enterrado mientras caminaba sumergido por el lecho marino, recorriendo los confines de la Casa de Campo de Madrid. No, no es ficción, bueno, a lo mejor sí. Sentí la humedad del limo resbaladizo protegiendo los secretos de un galeón naufragado, las cosquillas de los peces al rozarme la ropa y la sensación de libertad de mirar hacia arriba desde el fondo del mar. Exploré con otros un área de fondo marino en la que buscábamos algo, olí la muerte, pude esquivarla. A esa profundidad los pensamientos se ralentizan, escapan formando burbujas que desaparecen al explotar en la superficie, y toda esa inmensa masa de agua que te protege también te aleja de lo que hay sobre la superficie, en el mundo real.
Solo un rato antes de viajar por el fondo marino estábamos en el centro de Madrid. Era sábado por la mañana y nos habían convocado en una esquina de Pintor Rosales.
Íbamos a asistir como espectadores a Fondo con Delfín de Sofía Montenegro, una de las obras que componían Bosque Real, un proyecto comisariado por Jacobo Cayetano y Javier Cruz, que transformaba la Casa de Campo en un centro de intervenciones site-specific. La excitación era máxima, no era la primera vez que tenía contacto con el trabajo de Javier Cruz en sus diversos contextos y cada vez me atrae más el tipo de experiencias que proponen los proyectos en los que participa. De todos ellos siempre me voy a casa intrigado y quiero más; Bosque Real no fue una excepción.
Fondo con Delfín creció como un burbujeo en cuyo paisaje bailaban parejas como deriva y paseo, escenario y desierto, humedad y paisaje, voyerismo y descanso, soledad y grupo o manglar y bosque entre otros. Al recorrer en grupo el mapa imaginado con tiralíneas por Sofía Montenegro la vegetación seca se transformaba en limo y los árboles en elementos de un escenario. Avanzábamos descubriendo un escenario que reconocíamos vagamente, ahora ajeno y húmedo, lejos de la ciudad. En el centro de aquel bosque apareció de repente un espacio vacío, un cubo blanco impoluto, y admiramos (como siempre hacemos) la escultura sobre su pedestal lleno de limo. Más tarde, volviendo a la ciudad, buscamos melancólicos un final digno para una historia tan hermosa y nos lanzamos a nadar, aunque el olor de un esqueleto con algo de carne adherida nos devolvió a la tierra. Durante todo el trayecto nos sentimos como personajes de Dogville inmersos en una historia explícita y abierta siguiendo líneas invisibles. Me pregunto cuáles de esas líneas eran casuales y cuántas historias olvidadas despertaron en la memoria de los que allí estábamos; seguro que muchas. Me sorprendió descubrirme vagando por los paisajes de mi infancia llenos de polvo y calor, redescubrir el olor de los pinos, paladear burbujas de agua y visualizar con una nitidez extrema un esqueleto a medio devorar. Me pareció fascinante el mecanismo por el cual mi maleta de recuerdos se vació sin resistencia en el burbujeo nómada de Fondo con Delfín añadiéndose a la mezcla efervescente. Desde aquel día, la Casa de Campo es un lugar confuso en el que los recuerdos se confunden y eso me gusta, quiero volver para crear otros nuevos.
De algún modo, los que nos juntamos aquella mañana formamos parte de un campamento durante unas horas, protegiéndonos los unos a los otros, cuidándonos con la vista. Como ocurre en todo campamento, hay un momento en el que la experiencia compartida cuaja y florece la comunidad. En Fondo con Delfín este momento nació, como un amerizaje suave en el trópico, en los minutos que tardamos en recorrer la distancia desde el punto de encuentro hasta la entrada al teleférico. Si, al teleférico, a ese recuerdo reverberante de la infancia, al seguro que sí, el rincón de volar y los cohetes hechos con cerillas.
Así comenzó nuestro viaje.
Al suspiro colectivo en el momento del despegue le siguió un dulce sumergirse hacia lo hondo. El paisaje se desprendía de los amarillos de la Casa de Campo para transformarse en un manglar plagado de historias de piratas y naufragios. Ya no éramos urbanitas, éramos bucaneros desdentados sin miedo a la muerte, deslizándonos sobre el fondo marino a la búsqueda de una cala escondida en la que pernoctar antes de la próxima (y quizás última) batalla naval. Seguros en aquel submarino, surcábamos el océano libres, pelo al viento, nariz arriba y la mirada cristalina bajo el cielo azul.
Desvelar lo que ocurrió después sería traicionar lo que vivimos, y eso no lo hacemos los piratas. Todo tesoro que se precie se oculta bajo el limo, dentro de una lata de galletas o en una experiencia como en este caso, y no es posible desvelar el misterio sin arruinarlo. Sin embargo, sí que podemos confesar que asistimos a una muerte fingida, espiamos con prismáticos, encontramos un delfín y nos fuimos con nostalgia. Ojalá más gente hubiera tenido esa suerte.
Javier Chozas
*Más imágenes sobre Fondo con delfín aquí.