
“En los abismos de la tierra,
los vientos se declaran la guerra,
Las rocas encendidas se levantan por los aires
Y llevan hasta el cielo las llamas del infierno.
Bajo las olas, moriremos abrasados por el fuego del trueno.”
Louis Fuzelier, 1735.
Pero,
y cuando los vientos bélicos cesen de bramar salvajes,
cuando la última roca sea expulsada desde el último volcán activo,
cuando los abismos de la tierra descansen otra vez
adormecidos por el tremor de sus venas,
cuando una vez abrasados por las llamas del infierno
nuestro cuerpo deje de ser nuestro,
deje de ser cuerpo
¿qué quedara de nosotras?
Solo cenizas.
Tan solo polvo.
Polvo de un gris casi negro.
De polvo negro.
Pero no de un negro total como el Vantablack, el pigmento a base de carbono, desarrollado por los laboratorios Surrey NanoSystems y del que el escultor británico Anish Kapoor adquirió todos los derechos de explotación. No ese negro que de tan negro absorbe todos los reflejos de la luz, transformando cualquier objeto cubierto por él en una imagen bidimensional. En una imagen plana. En un objeto sin volúmenes, arrugas ni reflejos. En una superficie sin errores. En un cuerpo vacío e inerte.
No, el negro de nuestras cenizas tendrá muchos más matices que el de Kapoor.
Tantos matices, arrugas e imperfecciones como el negro que nos proponen Los Sonia Fontan (Sònia Gómez, Los Sara Fontan y Joan Morey) en Fem una pena abans de morir, la propuesta que l’Auditori de Barcelona presentó en el marco del Festival Grec.
Una pieza por encargo que, como es normal en los comisariados que buscan mezclar los universos de artistas de diversas disciplinas alrededor de un tema, acaba siendo una experiencia muy potente, al mismo tiempo que muy frágil. La potencia y la fragilidad en escena de un grupo de artistas, referentes en cada una de sus disciplinas y que llevan años levantando sus arriesgadas propuestas. ¿Se puede pedir más? La respuesta fácil es sí. La respuesta radical es ¿para qué?
Porque Fem una pena abans de morir incluía todos los universos a los que sus creadores nos tienen acostumbrados. La potente interpretación musical de Sara Fontán y Edi Pou, esta vez al servicio de las composiciones de otros y dirigidos escénicamente y con maestría por Sonia Gómez. La propia Gómez, absolutamente reconocible en cada uno de sus movimientos, aunque fuesen mínimos y luciese un sentai que nos impedía reconocer su rostro. La composición visual de Joan Morey, que no estaba en el encargo original, pero que fue evidente que tenía que estar cuando la estética de la pieza se centró en torno al color negro. Y es que pocos artistas trabajan el negro en el ámbito de la performance con tanta belleza como lo hace Morey. Esta vez en compañía de Ivan Cascón, que firmaba una de los diseños de luces más precisos que he visto en años.
Un diseño de iluminación que nos permitía reconocer sobre la escena, casi en penumbras, un espacio totalmente negro pero compuesto de centenares de otros negros. Un espacio lleno de matices, lleno de volúmenes, lleno de fuerza. Un espacio lleno de vida que paradójicamente, nos situaba a las puertas de los abismos de la tierra, invitándonos a cruzarlas para hablar de uno de los aspectos más oscuros de la sociedad occidental. De uno de sus máximos tabúes. Para hablar de la muerte. Para hablar de muerte y escena.
Una obra que nace de la mezcla de siete extractos de piezas musicales, que devienen en un intenso y estético canto, conformando un pequeño catálogo de muertes que, como sus creadoras explican, van desde los decesos más grandiosos y épicos de los grandes ballets, como el de Anna Pàvlova en La Mort del Cigne, hasta los finales operísticos más absurdos. Finales que de tan patéticos se vuelven cómicos. Un compendio que iguala sobre el escenario las grandes muertes universales con nuestras pequeñas pérdidas íntimas. Y es que, si hay algo que nos iguala a todos desde que nacimos, aunque no lo queramos asumir, es que la muerte es nuestra única certeza. La única compañera que no nos abandona, hagamos lo que hagamos. Aunque vivamos obviándola. Aunque nos neguemos a verla.
Es curioso, pero antes de sentarme a escribir esta reseña pensaba que desde que había visto la pieza, hace un par de semanas, no había pensado lo suficiente en ella. Pero ahora, mientras lo hago, me doy cuenta que llevo varios días hablando de ella sin querer.
Pienso, por ejemplo, en esa extraña muerte en vida que vi en la pieza que Rahbi Mroue presentó hace un par de días en el Teatre Lliure. Pienso en como después camino al bar, mis amigas y yo, hablábamos tranquilamente de la muerte de su abuelo, del disparo que mató la mitad del cerebro de su hermano o de la historia de aquel joven revolucionario de la Primavera Árabe que grababa con su móvil el preciso instante de su propio asesinato a manos de un francotirador. Esta última, una de las historias centrales de The Pixelated revolution, una pieza anterior del propio Mroué.
Y pienso, también en ese amigo coreógrafo, alto, fuerte, siempre rudo en escena, al que le temblaba la voz con toda la fragilidad del planeta al contarme como habían sido los últimos días de su padre, que le había dejado hace un par de meses, en un fría e higiénica habitación de un hospital de Barcelona.
Y pienso en mi, que casi no le podía mirar mientras, a manera de respuesta, le contaba como había visto morir a mi madre en el sistema de salud privado de mi país, transformada en una cliente. Transformada en un puñado de dólares. Transformada en parte de un engranaje comercial que lucraba a manos llenas con su enfermedad terminal. Hace año y medio.
O pienso en aquella mujer, que hace unos días me contaba la muerte de su abuela de 96 años, que se fue apagando poco a poco, frente a su familia, despidiéndose de todos, mientras se dejaba las pocas fuerzas que tenía en quedarse, en no marchar, en aferrarse a la vida. Mientras se negaba a irse. A irse definitivamente.
Y pienso en esa amiga que lloraba desconsolada, ayer, en la terraza de un bar, luego de asistir a la muerte y resurrección de Carolina Bianchi en la sala grande del Teatre Lliure, rodeada de las miles de asesinadas de Ciudad Juárez. Una amiga a la que no supe consolar.
Y ahora pienso.
Llegado el momento, yo ¿que haré? ¿Me aferraré a la vida con todas mis fuerzas o me dejaré ir?, ¿daré la batalla contra un destino trágico o desearé marchar de una vez?
Y mi muerte, ¿será grandiosa y épica como la del cisne? ¿o será más bien una muerte patética como la de los bateristas de This is Spinaltap? ¿Una muerte más del montón, una muerte estándar?
Y yo, que llevó años recorriendo cementerios por medio mundo en plan turista gótico, ¿cómo será mi tumba?, ¿qué dirá mi epitafio?, ¿tendré uno?, ¿me dejarán cigarrillos como a Gainsbourg, flores de papel como en las tumbas del desierto o sólo habrá musgo sobre musgo, como en la tumba de Tristan Tzara?
¿Seré cenizas? ¿seré alimento? ¿seré polvo?
Y por último pienso ¿conseguiré despedirme de ti a tiempo o todo esto me pillará de golpe sin poder abrazarte por última vez?
“No temáis a la muerte, buena gente,
ella vendrá, ¡pero no por ahora!
Y cuando llegue, dejadla pasar…
Que hasta entonces reine la alegría, ¡adiós!”
Le Grand Macabre, ópera de György Ligeti, 1978.
Txalo Toloza-Fernández




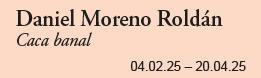

joder, Txalo, qué bonito!