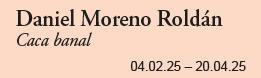©Camille Irrgang
Hace unos días planeé encontrarme con las compañeras de Monte Isla, una compañía integrada por Rut Girona, Adrià Girona, Andrea Pellejero y Uriel Ireland, para compartir una charla acerca de su pieza Donde empieza el bosque acaba el pueblo, el segundo trabajo del colectivo que se estrenó en el marco del pasado festival TNT. La planificación fue exitosa y conseguimos estipular un lugar y una hora de encuentro con Adri y Andrea (me parece relevante comentarlo porque quien conoce a los Monte Isla sabe que es difícil dar con ellos fuera del taller). Así pues, llegué al lugar y hora convenida -una franquicia de comida japonesa- ataviada con una grabadora y con la pretensión de registrar todo lo que iba a decirse con precisión periodística. Desgraciadamente, mientras comíamos unos noodles bastante malos, la grabadora se paró sin percatarme de ello, así que lo que aquí sigue sólo puede ser una pedrada bien personal, en formato sintetizado, de flashes de información y de ideas encontradas que espero poder reproducir con alegría y con cariño. Estuvimos hablando mucho rato de sus procesos de investigación, de las preguntas que surgen en el trabajo, de las pasiones que nos mueven a hacer teatro y de cómo éstas, lejos de la lógica del interés, derivan en decisiones formales que llegan al extremo de ejecutar, por ejemplo, el movimiento de un teatro en escena.
Pienso que a los Monte Isla les apasiona la idea de “mover un teatro” porque les apasiona la idea del teatro como objeto, conocen perfectamente los entresijos técnicos y arquitectónicos del teatro-objeto, sus potenciales expresivas relativas a las magnitudes, a los pesos y a las intensidades, entienden el ejercicio técnico como un ejercicio de estilo y es por eso que para la pieza que estrenaron en TNT decidieron ser actores-maquinistas y artesanos de la imagen, antes que performers y dramaturgos textuales. Monte Isla saben, porque lo saben, que el teatro es una máquina ya no de producir imágenes, sino de producir formas de mirar. Donde empieza el bosque acaba el pueblo es una pieza que pone en juego no solo los aspectos técnicos de la maquinaria teatral con el fin de proponer una poética de arcadia natural, sino que, a través de eso, hace jugar la arquitectura y la técnica de un tipo de mirada, eso es, la mirada contemplativa de un paisaje. Una mirada contemplativa y paisajista que está preñada de tecnología. El hecho de llevar esa mirada a un teatro es una estrategia de reconocimiento de la tecnología que le es propia. La mirada con la que nos aproximamos al paisaje es una mirada que requiere de un marco; cuando contemplamos un paisaje enmarcamos geométricamente un espacio visible para su contemplación, para ello necesitamos distanciarnos conceptualmente y físicamente de esa parcela de mundo que ahora apreciamos como imagen-objeto desde nuestra posición de comodidad. El paisaje requiere de la modernidad tanto como el teatro. El teatro moderno a la italiana proyecta en la mirada del público su propia arquitectura, su propia tecnología, de este modo miramos el marco en donde se representa el mundo -en este caso, un paisaje natural- desde la explícita comodidad de las butacas.

©Camille Irrgang
Si la teatralidad tiene que ver con hacer reconocibles y públicos los juegos de representación que se dan en lo que llamamos “real” o “mundo”, entonces la mirada contemplativa que propone Monte Isla en su teatro es un ejercicio de reconocimiento público de una mirada paisajista que, y eso es importante, ya perdimos. Se trata de un juego que es visual y conceptual: el marco dentro del marco. Lo que Monte Isla traslada en la escena no es, pues, la representación del bosque o su disolución material, lo que pienso que se intenta escenificar es precisamente una forma de mirar el bosque que sólo puede operar como reconocimiento del artificio. En la línea de mi pedrada, Adri y Andrea me cuentan que se inspiraron en el cuadro de Hooper, People in the sun. En el cuadro podemos ver cómo una audiencia contempla, en sus butacas, lo que presumiblemente es un paisaje; pero que, mediante una perspectiva errónea, Hooper nos hace entender que lo contemplado es, en realidad, una pared pintada.
Yo, que asistí como público a Donde acaba el pueblo empieza el bosque, me encontré colocada en la comodidad de las últimas filas del teatro municipal de Terrassa, contemplando un centenar de cabezas que contemplaban, a su vez, el artificio de un bosque, o bien: yo, que me encontré colocada en la comodidad de las últimas filas del teatro municipal de Terrassa, pude mirar a los que miran como miran lo que no está. Igual que en el cuadro de Hooper.
El telón pintado desvelado al final de la pieza -mientras se abre la luz de platea- es un momento de una gran carga poética y conceptual, se trata de una idea bella, nuclear, concentrada. El réquiem por una forma de mirar. Todo lo que nos queda de la idea de una naturaleza aprehensible es un telón pintado. Podemos esforzarnos en desmesura para recuperar la naturaleza perdida, podemos entonar salmodias de salvación. Pero todo lo que llamamos naturaleza se petrifica ahora como una imagen dieciochesca olvidada en la polvorienta boca de un teatro. ¿Fue la idea de naturaleza, alguna vez, algo más que eso?

©Camille Irrgang
Y más preguntas: ¿cómo llevaron a cabo la pieza los Monte Isla? Como ya he comentado, estos artistas han exprimido la potencia de la máquina-teatro, ahondando en sus posibilidades técnicas. Pero también trabajan, conceptualmente, en las imágenes que no son obvias, en la imagen que no es la cosa, sino su ausencia, es decir, en el juego ilusionista, grotesco, de generar una imagen mediante un material que no le es propio a lo que la imagen debe representar. Los Monte Isla trabajan la imagen también como el artificio que es. Los tubos, las barras colocadas de esta o aquella manera generan planos de perspectiva en donde se vislumbra un bosque fragmentado y maquinal generado a partir de contrapesadas y hojas de plástico, de planos de luz, de juegos visuales y espaciales.
Que nadie se engañe, esta compañía que habita en un rincón de la Selva, entre una fábrica y un pequeño bosque de robles, trabaja con pocos recursos pero con una gran ambición. En algún momento de la charla, Andrea se preguntó por qué se puede entender como algo pretencioso esa necesidad de proponer grandes imágenes, grandes posibilidades como la de mover un teatro. Yo me pregunto: ¿desde cuándo se debe castrar a las compañías jóvenes con juicios cuantitativos sobre cómo de grandes deben ser sus imágenes? Me parecen encasillamientos penosos; hay ideas que requieren de grandes dispositivos, de grandes artefactos. La pobreza de nuestro panorama teatral puede palparse en el momento en que se hacen juicios de las propuestas según si son más grandes o más pequeñas, según si eso concuerda con la grandeza o pequeñez de la compañía. Es un decoro moral más que formal. Y pienso que es ridículo. Las propuestas teatrales no son grandes ni pequeñas, funcionan por virtud de operaciones que tienen que ver con las ideas, las emociones, los pactos entre artistas y audiencia. No por el espacio mesurable que ocupan. Monte Isla trabajan con una gran conciencia de su estar en el mundo, del lugar que ocupan en el circuito, del lugar que se espera que ocupen, trabajan con una gran conciencia acerca de quiénes acudirán a su teatro y de quiénes no. Trabajar desde esa conciencia y proponer una pieza como Donde empieza el bosque acaba el pueblo es una declaración de intenciones, un manifiesto, un golpe sobre la mesa. Ojalá todas las propuestas propusiesen esa fe artística, entonces nos encontraríamos en un terreno fértil en donde disputarnos las creencias, resquebrajarnos los discursos y cuestionarnos las poéticas, y lo haríamos en la palestra de la escena y para la escena, desde el trabajo y a través del arte (entendido arte como una habilidad como cualquier otra, como el ars latina). Creo que a fin de cuentas esto último es lo único que importa, juraría, a los Monte Isla.
Núria Corominas