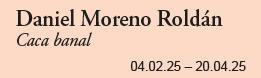©Noelia Gallego
Creo que habrá pocas sensaciones más desoladoras que atravesar el barrio de Guzmán el Bueno un domingo de noviembre por la tarde. Un autobús despavorido cruza la calle vacía y silenciosa como quien cruza el infierno y los edificios iluminados por un tono escalofriante de naranja te arrojan su desprecio a la cara. A la cara helada. Pero cómo son las cosas que al hacer un giro, mientras te subes el cuello del abrigo al entrar en la pequeña calle Explanada, todo cambia. Al fondo de la única manzana resplandece el cartel de la sala Réplika. ¿Cómo es posible que a dos manzanas no hubiese nadie y aquí se haya concentrado tanta gente, tan contenta? Parecían saber un secreto que convertía la ciudad en más misteriosa. El teatro está en una casa muy graciosa de dos plantas, semicubierta de yedra, y tiene un portal con molduras llenas de encanto.
La gente combatía la plumbez del domingo en el ambigú, que iluminaba en recuadros la acera a través de los grandes ventanales. Eso ya operó un cambio en mi humor. Había ido a ver One night at the golden bar, de Alberto Cortés, una pieza de la que no sabía nada salvo “creo que te puede gustar, por la poesía” y lo que decía la nota de prensa. La obra está sin acabar, va cambiando a cada representación. Reviso ahora la nota y caigo en algo: “remite a la canción de Mecano La fuerza del destino sobre el encuentro irremisible de una pareja en un bar”. Me acabo de dar cuenta, por el título de la pieza, de que la canción dice “una noche en el bar del Oro”. Yo había entendido siempre “una noche en el bar de Lolo”, que podría ser perfectamente. Pero en fin. Recuerdo también que conocí a uno que en El día que me quieras, donde Carlos Gardel canta “un rayo misterioso / hará nido en tu pelo”, entendía siempre “un rayo misterioso / arácnido en tu pelo”, que parece más bien una pavorosa imagen de Leonora Carrington y que le da al tanguista un favorecedor aire dadá.
En el escenario había tres plataformas cubiertas con una tela brillante, dorada como el golden bar del título. En la primera había una mesa con sintetizadores y ordenadores, en la segunda un potro de gimnasia y la tercera estaba vacía. Salieron dos hombres jóvenes y uno se colocó en la mesa, mientras que el más alto, que era Alberto Cortés, se dirigía hacia el potro. Estaba muy oscuro y yo no acertaba a distinguir si Cortés estaba desnudo de cintura para abajo, pero arriba llevaba una camisa blanca con volantes y chorreras de un tejido muy suave. La camisa es importante porque le daba al hombre un aire antiguo, como del Siglo de Oro (¡el golden bar!), y porque de vez en cuando, en mitad del parlamento, se encendían unos ventiladores que había en el suelo y hacían que la tela ondease y flotase en el aire como en la visión de alguien que galopase en mitad del cielo nocturno, y aquí también el potro de gimnasia se beneficiaba del sencillo y eficaz efecto y, sin mover las patas, llegaba a ser un caballo por la fuerza de la imaginación.
El hombre, que también tenía algo pasoliniano, se subió al potro. Sus larguísimas piernas colgaban a los lados, se recolocaba con toda morosidad, quizá incómodo, quizá erotizado. Pueden coincidir. Cuando comenzó el parlamento casi lo cantaba, en un tono que iba buscando la melodía, y se dirigía a un tú que le fascinaba. El texto era desgarrado y divertidísimo a la vez, y así se transmitía una fascinación y a la vez una entrega y un ponerse en las manos del otro que decías “bueno, no hay otra cosa en el mundo, no puede haber nada más noble”, y en la mezcla de risa y anhelo y en esos sentimientos encontrados y nada cínicos, a pesar de que reconocían que en todo rapto hay un engaño y una ilusión, encontré también ecos barrocos. Que son los románticos con más dinero.

©Noelia Gallego
El hombre cantaba con versos grotescos, peregrinos y altísimos a su amor esquivo, le contaba lo que iban a hacer, cómo lo imaginaba y qué sentimientos le despertaba, y cuando esos sentimientos se hacían ya intensos e indecibles se ponía a bailar al ritmo de las notas de la canción de Mecano, que sonaba atenuada y melancólica, pero él bailaba con toda su energía y parecía que con el baile quisiese invocar algo o bien desprenderse de algo, que con las palabras no bastaba. Levantaba las piernas como en una tentativa de marcha y bailaba muy conectado con la música, no fluidamente y dejándose llevar sino como si hubiese hecho lo necesario para permitir que cada acorde le sacudiese las piernas según su sentido unívoco. El baile era raro, el texto era raro y el tono de su voz era también raro, y en esta distorsión lo que era sublime de entre lo que decía se salvaba y podía llegar al público sin asustarle, pero pulido y brillante. Y me llegó a subyugar tanto el raro conjuro de Alberto Cortés en el crescendo de su rareza y de su amor, igual que el potro de cuero se había vuelto un pegaso, que miré las vigas metálicas del techo a dos aguas de la sala y me pareció que eran el cielo estrellado, como en la canción de Gino Paoli (Il cielo in una stanza): “questo soffitto viola / no, non esiste più / io vedo il cielo sopra noi”. Más adelante la canción dice “suona un’armonica / mi sembra un organo”, y eso mismo es lo que estaba pasando, que estábamos oyendo órganos convocados a través de armónicas, y que con tres cositas, una telita brillante, un potro de gimnasia, un ventilador, pero sobre todo con el preciso engarce entre sus chocantes versos y su extravagante prosodia, aquel hombre había conseguido que nos asomásemos riendo a la inmensidad pasmosa que él había visto en el objeto de su amor.
Les aplaudimos muchísimo y salieron tres veces a saludar.
Bárbara Mingo Costales
One night at the golden bar (work in progress), de Alberto Cortés. Dirección musical de César Barco. Festival de Otoño. Sala Réplika. Madrid, 21 de noviembre de 2021.

©Noelia Gallego