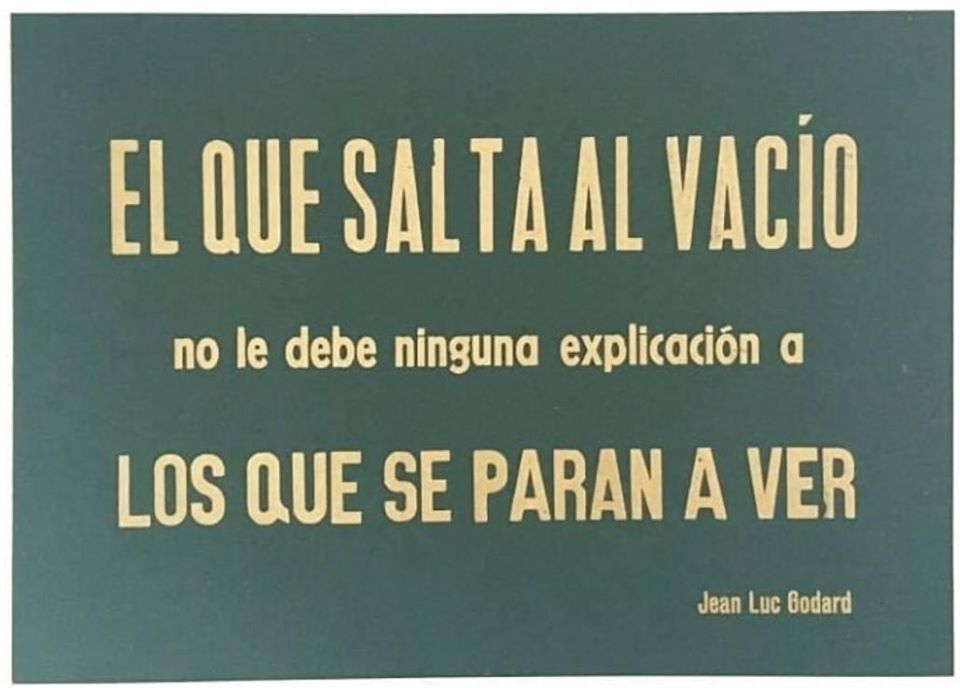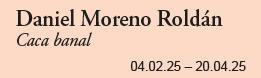A veces, en un ataque de melancolía irremediable, entro en uno de los clásicos locales de la noche barcelonesa no tanto para solazarme como para disfrutar de la alegría por el mal ajeno que me procura la visión del alborozo industrializado. A la afligida sospecha de que podría ser mi avanzada edad lo que hace que los lugares de entretenimiento me parezcan tristes se opone el hecho objetivo de la monotonía indescriptible de la vida nocturna internacional. En realidad, todo el mecanismo con el que se hoy se crea y se transmite la alegría parece tanto más simplificado y transparente toda vez que la naturaleza humana, para divertirse, se ve obligada a recurrir a un material de entretenimiento externo. Es como si, grosera y uniformizada, esta industria de la diversión creara incluso en las grandes ciudades del mundo el tipo estándar de noctámbulo, con unas necesidades rigurosamente tipificadas y sumamente simples que hay que satisfacer conforme a unas reglas extremadamente sencillas. Sobre las ocho de la noche, pues, la imagen que ofrece un bar de Barcelona, París, Berlín o Praga es muy parecida, y yo pienso en Joseph Roth y en esto que escribió hace casi cien años en un texto titulado La industria berlinesa del entretenimiento que me apropio y tuneo para iniciar de alguna manera estar crónica de mi paso por el Antic Teatre el pasado sábado.
Como digo, es sábado por la noche. Hay más gente en el bar que en el teatro. Lo normal. Nos hemos vuelto muy cómodos. Cuesta apostar por un creador desconocido, una obra poco publicitada o una propuesta sobre la que no sabes casi nada de antemano ¡Hacen falta espectadores curiosos! El odio a la música empieza puntual. Una joven performer, Almudena Vernhes, activa cuatro metrónomos mientras un menos joven músico, David Fernández, se desnuda y se sienta frente a un clavicémbalo. Leemos en pantalla textos sobre unas supuestas bestias musicales que vivieron en Berlín en el siglo XVIII que convertían el acto de interpretar música en una suerte de deporte de fuerza. Al rato el músico empieza a moverse alrededor, encima, debajo del instrumento. Lo levanta, lo desplaza, lo cambia de lugar. Se funde con él en una danza que lo lleva al límite de la resistencia física.
Recuerdo algunas de las frases proyectadas:
La cultura es un adorno moral.
El arte una forma de vanidad con prestigio.
Osama Bin Haydn.
Johan Sebastian Ternera
En la segunda parte, el músico toca distintas piezas de Bach, Couperin o Pachelbel mientras la performer, tras presentar formalmente el tema, ejecuta unas acciones de sadismo sobre el cuerpo del intérprete. Le golpea latigazos, le quema el pelo, le ahoga con una bolsa de plástico o estira con fuerza una soga atada a su cuello. Llegados a este punto parte del público no puede soportarlo más y se levanta, violentado. Se van rápidos, casi corren, como si no pudieran aguantar ni un segundo más la rudeza, la virulencia, la tosquedad de un montaje que no puede gustar ni satisfacer los deseos más ocultos. Dolor, placer, sadomasoquismo, virtuosismo y la figura de Angélica Liddell sobrevolando la atmósfera y regalándonos unos momentos de dulzura vía teléfono.
Termina la pieza.
Leo en alguna red social lo que publicó María Velasco sobre el día que el filósofo Santiago Alba Rico fue al Teatro Español a ver La Espuma de los días, y lo que les dijo: «Has actualizado a Boris Vian desde su propia entraña: has escrito una bofetada existencialista contra el capitalismo y el liberalismo (…) No debes fiarte de nadie que te diga que tu obra le ha encantado. No puede encantar: no debe encantar. Debe producir urticaria; después que cada uno se la rasque como pueda”.
Me parece que David Fernández logra algo parecido en El odio a la música. Aunque más que urticaria, te quedas con algunos morados en la piel después de la hondonada de hostias recibidas. Una sarta de golpes contra la autocomplacencia, el ego o la vanidad en la creación contemporánea, de los que toca huir por los caminos de la risa protectora o regresando a la “realidad” conocida de las calles del centro de Barcelona.
Unos día después busco información sobre David en su web y me topo con este post publicado pocas horas antes de la tercera función, la del sábado.
“Es jodidamente duro atravesarte Europa por carretera y pasarte meses preparando una pieza en la que lo das todo, además del ingente esfuerzo de todo el equipo del Antic Teatre, y que luego vengan a verte 8 personas por día. Guau. Se me había olvidado el secarral que es el teatro alternativo en España. Joder… vengo de tocar en Alemania en salas sinfónicas repletas, y llegas aquí a una sala de 70 personas y no viene ni el tato. Pero aún me quedan fuerzas y rabia para resistir, es lo que hay.
Se me olvidó dar las gracias a Sanja, joder!! Ella es la que lo lleva todo en el Antic Teatre!! Aunque nunca sé si odia a los artistas tanto como aparenta, o ese odio es solo un amor revenido y contenido. Además me trajo un bombero al estreno. Hay una escena en la que me queman el pelo. Así que ni corta ni perezosa trajo a un maromo super majo, “hola soy Jordi”, que se sentó en primera fila. “Estaré aquí con una toalla húmeda, si te ves desbordado grita Jordi y yo saldré a apagarlo, estoy acostumbrado”. Pobre bombero, supongo que en su puta vida se había visto en semejante percal ¿Qué pensaría cuando vio arder mi cabeza en llamas? Hubiera pagado por ver la conversación al día siguiente con sus compañeros: Tíos, ayer estuve en un teatro y había un tío que le prendían fuego el pelo y la cabeza le ardía mientras tocaba el piano. Lo dejo.
Hoy vamos a por la tercera función, va por ti Angélica!!!”
En otra entrada anterior David se pregunta si es lícito usar las cartas que intercambió con Angélica Liddell hace más de diez años. Me he hecho la misma pregunta alguna vez antes de escribir un libro y me he respondido que sí, que a pesar de los daños colaterales debo asumir mi barranco. La vida y el arte mezclados, ése es el desafío, sospecho, de algunos artistas, como David Fernández, madrileño, afincado en Berlín, violoncelista, compositor, creador escénico, diletante…