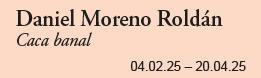Inauguración de la exposición Canvi d’aires, de nyamnyam. Foto: Centre Cultural Casa Elizalde
Elegir entre el arte y la vida no es nada sencillo. En las últimas décadas la cuestión ha dado mucho que hablar. Pero, a veces, la frontera entre la vida y la creación artística se difumina de tal manera que parece como si no hubiese ninguna necesidad de elegir. Ese diría que es el caso de la pareja formada por Ariadna Rodríguez e Iñaki Álvarez, los nyamnyam, pareja profesional, artística y sentimental, que hace dos semanas inauguraron la exposición Canvi d’aires en la Casa Elizalde de Barcelona. Diría que los nyamnyam tienen ese nombre (definitivamente en minúsculas) porque hace unos años, en lo más crudo de lo que hemos dado en llamar “la crisis”, Iñaki Álvarez se vio en la necesidad de reinventarse profesionalmente, dado que el arte ya no le daba para comer. Lo que hizo Iñaki en aquel entonces fue redactar una lista de lo que sabía hacer, desde cocinar a pintar paredes, y ofrecerla a su lista de contactos. Una de las cosas que Iñaki sabe hacer muy bien es cocinar. La gente necesita comer y, con esta vida loca que llevamos en el siglo XXI, algunos no tienen tiempo ni para prepararse algo tan fundamental y básico como su propia comida. Iñaki comenzó a cocinar para gente que no tenía tiempo o costumbre de hacerlo. Entre el domingo por la tarde y el lunes por la mañana repartía en bici a domicilio la comida que un grupo cada vez más numeroso de gente le encargaba durante la semana. Esa comida, riquísima, equilibrada, elaborada con productos de proximidad y, hasta donde era capaz de conseguirlo, con productos ecológicos, la envasaba al vacío para que quienes la recibiesen solo tuviesen que calentarla al baño maría (o, en su defecto, en un microondas), en su lugar de trabajo o en sus casas, y la ofrecía por un precio inferior al más barato de los menús de mediodía. Ese proyecto alimenticio (en todos sus sentidos) fue la base del Espai nyamnyam, que tuvo su sede durante unos años en una antigua fábrica del Poblenou, en la propia casa de Iñaki y Ariadna. En esa casa, los nyamnyam, montaron uno de los centros artísticos más interesantes y revulsivos de una ciudad tan repleta de instituciones y proyectos culturales como Barcelona. En esa casa ofrecieron residencias a artistas y creadores sin importar la disciplina que tratasen. Muchos de ellos ahora son nombres conocidos. Otros lo serán en el futuro. Otros jamás serán conocidos. Pero todos tuvieron su lugar, a todos se le dedicó la misma atención y todos comieron de lo que allí se cocinaba. Lo mismo puede decirse del público que se acercó por el nyamnyam a compartir comida y experiencias con los anfitriones y sus invitados. El nyamnyam tuvo una actividad enorme, continua, con presentaciones públicas en un entorno privado e íntimo, el de su propia casa, siempre alrededor de la comida. En no pocas ocasiones el nyamnyam expandió su actividad a otros lugares, en colaboración con otras gentes y otros espacios. La voz se fue corriendo poco a poco y los nyamnyam acabaron siendo una de las salsas que nunca faltaban en determinados saraos artístico-culturales, como mínimo, dando de comer a los asistentes a esos eventos. Mientras desarrollaban esa incesante actividad, tuvieron hijos que crecieron en esa misma casa. También desarrollaron en paralelo sus propias intervenciones artísticas, a veces firmadas por Ariadna Rodríguez, a veces por Iñaki Álvarez y a veces como nyamnyam. Los niños fueron creciendo sin que ello fuera obstáculo para el desarrollo de sus actividades (diría que al contrario, incluso, se fueron integrando y contaminando de ellas, y al revés). Las necesidades, por supuesto, fueron creciendo también a medida que crecían los hijos. La crianza de los niños se convirtió en un tema central. Los niños se unieron a la Tribu Sugurú, un proyecto de crianza al aire libre creado y gestionado por madres y padres como ellos. Consiguieron que el Ayuntamiento les cediese un local en la playa de la Barceloneta. Allí se reunían cada día los niños, acompañados por alguno de los padres y madres, como punto de partida de la aventura que cada día construían a partir de su deseo y sus inquietudes.

Foto: Centre Cultural Casa Elizalde
Pasaron casi seis años. Llegó el momento en que, según la ley, la hija mayor de los nyamnyam debía escolarizarse obligatoriamente en una escuela reglada pero los padres no acababan de encontrar plaza en una escuela pública donde el proyecto educativo estuviese a la altura de sus expectativas. El contrato de alquiler de la casa de los nyamnyam llegaba a su fin. Pasó lo que pasa en Barcelona (y en Madrid y en otras ciudades españolas): el precio del alquiler subió hasta un precio imposible de pagar. Los ingresos de la pareja no subieron en consonancia (como en tantos y tantos casos), a pesar de que no paraban de trabajar, en muchos casos en aras del bien común, lo cual sería de justicia que quien se dedica a administrar el dinero público para fomentar el arte o la cultura contemporáneas recompensase de alguna manera similar a como se recompensan otras actividades de instituciones artístico-culturales que gastan más en aire acondicionado en un año que lo que necesitan varios centenares de artistas de la ciudad para vivir toda una vida. Llegados a este punto, los nyamnyam se volvieron a encontrar como al principio. Pero esta vez cogieron la maleta, se llevaron a los niños y se fueron de viaje a Colombia. Entre otras cosas, para pensar qué hacer con su vida. Por supuesto, sin dejar de trabajar. Entre otras cosas, porque no podían permitírselo. Los humanos, mientras pensamos, necesitamos seguir comiendo. Pasaron medio año viajando por Colombia. Conocieron a gentes diversas, grabaron las conversaciones que mantuvieron con ellos. En todas partes los nyamnyam seguían con lo suyo: la comida, el aire libre, la crianza, el arte, la vida. Cuando volvieron decidieron que su lugar, al menos de momento, ya no podía ser Barcelona y ya no podía ser una ciudad. Por varias razones pero sobre todo me atrevo a aventurar una: se está convirtiendo en un lugar invivible para alguien que quiere crear como quiere vivir y que quiere vivir como quiere crear. Encontraron una masía del siglo XVI en Mieres, un pueblo de 190 habitantes de la Garrotxa, que se alquilaba más o menos por el mismo precio que su piso de Poblenou. La única diferencia es que en esa masía cabe tanta gente como en todo el bloque de pisos en el que vivían antes. Y allí tienen no uno sino dos hangares donde podrían llegar a liarla mucho más parda que donde vivían antes, además de un huerto y un espacio exterior considerable, rodeados de montañas, bosques, praderas y ríos. Por si fuera poco, el proyecto educativo de la escuela pública de ese pueblo coincidía en gran medida con sus ideas sobre lo que debería ser la educación infantil. Ahora solo necesitan lo de siempre: un poco de dinero. Mientras tanto, han inaugurado una exposición en la que se entremezcla su vida con el resto de proyectos artísticos que han ido elaborando durante estos años, como un todo continuo, de la misma manera que viven y crean, sin darle mayor importancia. En esa exposición hay de todo: objetos, un programa de actividades, comida y un vídeo que dura tres horas pero que no es necesario ver desde el principio. A ese vídeo uno puede asomarse como a una ventana desde la que uno observa la vida, siempre cambiante, siempre en movimiento. De todo esto va Canvi d’aires, una exposición que es como asomarse por la ventana para observar, a través de otros que no son ellos (sin mirarse el ombligo), el universo de una pareja con un pasado reciente repleto de ideas y de actividad y en la que podemos intuir un futuro que quizá no sea más que un todo fluido con su pasado y con su presente, como la película en la que a algunos pioneros del cine les hubiese gustado vivir. O sea, como la vida misma.

Foto: Centre Cultural Casa Elizalde