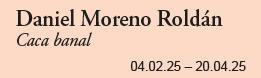Para lo que sin duda han servido las prácticas artísticas es para inventar otras formas de estar y utilizar un espacio, formas en principio abiertas, no tan claras en cuanto a su finalidad posterior, pero sí en cuanto a sus modos y maneras de estar. A lo largo de la historia estas formas de leer un libro o escuchar un concierto de música, visitar una exposición o asistir al teatro, han tenido distintas configuraciones públicas que se han cristalizado en las correspondientes instituciones materiales, cuando las hubo. Esto no ha impedido que fueran evolucionando. El término de “práctica”, que desde hace relativamente poco se ha generalizado para referirse a la actividad artística, insiste precisamente en esta capacidad que tiene un proceso de creación de transformar el entorno en el que se realiza planteando otras formas de usar el espacio, de ponerse en relación con él y los agentes que lo transitan. Especialmente si lo calificamos como público, el espacio es una dimensión básica de la política, entendida como administración de las formas de estar, transitar y juntarse, o no juntarse en un determinado lugar. Pero hablar del espacio y sobre todo de política supone hablar también de las fronteras. Una política no se puede limitar a la regulación del funcionamiento interno de un espacio, como si se tratara de un ente aislado, sino que debe plantearse desde los límites de ese espacio. Es lo que queda fuera, lo que no tiene cabida en un entorno definido como público, es decir, al servicio de todos, lo que marca a su vez los límites de estas políticas, espacios o instituciones, señalando sus deficiencias y posibilidades de desarrollo. Si adoptamos ahora la perspectiva de una política que pudiéramos definir como artística, es decir, una política que trabaja con la imaginación poética y la construcción de otros mundos sensibles, y en este sentido cualquier política debería poder calificarse de artística, la pregunta no sería por el modo en que se está y lo que se hace en un sitio y un momento determinados, sino por el cómo se podría estar y lo que se podría llegar a hacer; no se pregunta solamente por los que están y lo que sucede, sino también de lo que no está y no sucede, pero podría suceder. La imaginación colectiva de estas posibilidades puestas en práctica introduce un movimiento de desinstitución pública que abre los huecos necesarios para formalizar nuevos procesos instituyentes que deberían estar ocurriendo continuamente.
Tanto De sol a sol, el concierto de Llorenç Barber y Montserrat Palacios, como Madrugá, de Vértebro, las dos intervenciones que abrieron y cerraron el programa de Habitar el aire en las Naves de Matadero, propusieron contextos temporales extendidos a los que se hace referencia desde los títulos. No es casualidad que esta dimensión temporal estuviera también presente en los talleres de Los Bárbaros, Desayuno con lecturas, en cuya presentación se aludía igualmente a ese momento incierto de la mañana en torno a una taza de café, un momento de intimidad y dispersión, de concentración y fuga. Aunque las dramaturgias y el tipo de prácticas de estas propuestas sean muy distintas, una situación temporal extendida en el tiempo y las formas de utilizarlo y estar en un espacio, sirvió para organizar la estructura central de una dramaturgia que podría calificarse de lo público en la medida en que está propuesta en función de la posibilidad de que pueda darse otro tipo de encuentros y campos de experiencias no sujetos a los límites convencionales de los marcos de producción artística. Para ello, paso número uno: una cuidadosa intervención en las normas, explícitas e implícitas, que regulan el funcionamiento de un espacio y las formas de circulación y roles de los agentes que lo transitan. Podría afirmarse que cualquier obra implica una dramaturgia de lo público ya que propone unas formas de organizar la circulación de personas y objetos en un espacio durante un tiempo

Imágenes de Madrugá, de Vértebro. Fots. Francisco Blanes
El concierto de piano de Ignacio Marín Bocanegra, otra de las actividades programadas dentro de Habitar el aire, se atenía a las convenciones de cualquier concierto de música clásica. Sin embargo, considerado desde esta perspectiva espacial, estas convenciones no son sino una posibilidad más entre otras muchas de pasar juntos un tiempo. El concierto deja de ser la finalidad para convertirse en un medio, medios que en muchos casos están cargados con una historia, unos valores y una tradición. Podría parecer que con esto se relega la obra a un segundo plano, volviendo al lugar que ocupó el arte en tiempos pasados y que a menudo todavía hoy ocupa, pero no se trata de convertir la realización artística en una excusa decorativa, sino de abrir un plano de tensiones y desplazamientos en relación al entorno en el que se realiza la obra, entendiéndola justamente como un práctica; un entorno habitado no solo por las personas que asisten al evento, sino por la memoria de los espacios, la historia inscrita en el lugar y los cuerpos, las presencias y ausencias que lo ocupan, y la política que lo sostiene.
En el caso de un centro como las Naves de Matadero uno de los niveles más básicos de trabajo afecta a la propia estructura laboral de la institución, el reparto de las funciones, la ejecución de los plazos en relación a una determinada programación y el tipo de tareas de las que se responsabiliza o no se responsabiliza cada uno. Al cambiar los tiempos y modos de la producción artística surge una situación inédita que la institución tiene que afrontar. En este sentido obras de creación y obras de construcción como la de la casa de Recetas Urbanas se sitúan en un mismo territorio. Formas de trabajo, actitudes y modos aprendidos deben reaccionar ante unas circunstancias distintas que dan pie a un espacio compartido de conocimiento en el que la imaginación y la inventiva se convierten en recursos fundamentales para resolver situaciones inesperadas. La propia institución que acoge estos eventos, el personal administrativo, los encargados de seguridad, pasa a formar parte de un espacio de aprendizaje que estaría dejando de tener normas fijas. El saber de la institución se moviliza para entrar en relación con otras formas de hacer, que implican otros modos de conocerSE. La institución recupera una capacidad de conocimiento práctico que parecía no necesitar cuando se consideraba como un lugar autorizado que no tenía que recibir sino más bien “conservar, fijar y dar esplendor” a un saber y un patrimonio ya fijado. Este saber termina funcionando como un saber ordenar en el doble sentido de poner en orden y mandar, en todo caso, como una forma de poder.
Es cada vez más frecuente encontrar en instituciones y festivales este tipo de propuestas en las que el artista se convierte en una especie de anfitrión que da la bienvenida al espacio donde se va a desarrollar el trabajo, a menudo un espacio institucional, dada además la complejidad que a menudo conlleva la producción de estos eventos públicos. La propuesta funciona como mediación no solo entre el espacio en el que ocurre y la gente, sino también entre las memorias de ese espacio, las particularidades de su forma de producción, la singularidad de las personas que asisten, y un largo listado de elementos heterogéneos que pueden emerger o no emerger según la propuesta. En todo caso, el espacio, y la propia institución cuando es el caso, se convierten en uno de los agentes centrales. Si el tipo de espacio es un factor importante en cualquier propuesta artística, en estas se convierte en uno de los personajes centrales de una historia en la que el público pasa a ser una potencia colectiva e indeterminada cargada de posibilidades. Lo que termina sucediendo, la manera como cada cual vive la experiencia, el ambiente que se crea o la trama que se construye, termina confundiéndose con la obra sin que sea posible delimitar hasta dónde llega esta y a partir de qué punto todo aquello que se genera está más allá de la obra.
Tampoco es condición imprescindible que los tiempos sean largos, no se trata de una cuestión de cantidad como de cualidad del tiempo y lo que se hace con él. No sería difícil encontrar ejemplos de obras con una duración convencional construidas igualmente a partir de estos parámetros de creación de situaciones de (des)encuentro no dirigidas. Aunque es en las experiencias que se alargan más en el tiempo donde más se ponen a prueba las posibilidades y resistencias de la propia institución, del espacio, del público y de la propia obra. Dicho esto, y volviendo al caso que nos ocupa, las circunstancias, lenguajes y modos de intervención que proponen este tipo de obras no deben incluirse en un saco común bajo una etiqueta x, como si fueran todas parecidas, ya que en muchos casos se trata de trabajos totalmente distintos.
Estas obras exigen una formalización más precisa de lo que puede parecer cuando se observan desde fuera. Momentos de dispersión, tiempos en los que aparentemente no pasa nada o situaciones caóticas demandan justamente un trabajo riguroso de construcción formal. Sin embargo, no tendría mucho sentido reducir la discusión de estas propuestas a su lado más formal o técnico, como se ha hecho a menudo con otro tipo de obras analizadas desde una tradición formal que ha llenado gran parte del siglo XX, obviando las condiciones reales en que se produce y aquello que se llega a provocar. Lo que pasa con la obra es también la obra.

Por otro lado, estos desbordamientos es lo que hace que estas obras se puedan poner en relación más fácilmente con otro tipo de prácticas o actividades sociales que no se plantean desde el campo artístico, aunque en muchos casos no quede lejos, como los procesos de autoconstrucción de Recetas Urbanas. Es a partir de ahí que se crea un territorio común que está más allá de la especificidad de cada ámbito para hablar únicamente de la condición pública de un grupo de gente, un espacio, unas circunstancias y unas historias. En esos momentos de desbordamiento o desinstitución, las personas, como el lugar y su pasado, dejan de responder únicamente a una inscripción profesional en tanto que artistas, arquitectos, gestores, o en tanto que teatro, museo o centro social, y en su lugar surge un territorio común formado con los materiales del día a día, cansancio, excitación, agobios, emoción, pereza, deseo, rabia, inteligencia.
La actitud con la que se asiste a este tipo de eventos y a una obra con un formato habitual es obviamente distinta, aunque un mismo trabajo pueda ser considerado de las dos perspectivas. La convención que regula la relación entre obra y público queda suspendida y abierta a una suerte de negociación implícita que debe ser aceptada por todos, empezando por los trabajadores de la propia institución y promotores artísticos de la obra. Esto exige una confianza frente a una experiencia compartida de colaboración en la que pueden surgir numerosos imprevistos, y obliga a abandonar, no solo por parte del espectador, modos aprendidos, convenciones y resistencias.
La comparación entre la situación generada por el concierto de Llorenç Barber y Montserrat Palacios y lo que provocó el trabajo de Vértebro, resulta significativa en este sentido. En De sol a sol, un proyecto probado en numerosas ocasiones, aunque siempre al aire libre y generalmente en entornos naturales, la situación de encuentro y dispersión, aun pasando por momentos distintos a lo largo de la noche, se canaliza a través de un mismo plano sonoro con una disposición muy clara en cuanto a las posibilidades de habitarlo. Seguramente no sea tan casual el hecho de que tanto esta propuesta como el germen inicial de Madrugá, que fue Juerga, la primera de las Peregrinaciones, se realizaran en entornos naturales, lo que denota una clara voluntad por parte de la institución de abrir sus espacios a proyectos que puedan transformar los modos de utilizarlos forzando sus límites convencionales a partir de modelos de convivencia generados en otros ambientes. Pero más allá de este origen común, la relación de escucha, atención y cuidado hacia los sonidos y los sitios donde se iban ubicando los intérpretes se establece como consigna ya desde el comienzo a través de las instrucciones que se dan en la página de Matadero acerca de qué cosas se pueden llevar y cuáles no, como, por ejemplo, envoltorios o esterillas que puedan resultar ruidosas, o la breve presentación que hace Llorenç Barber al comienzo. Son las reglas del juego, la base de una dramaturgia sonora que opera sobre el espacio y la gente que lo ocupa. Se puede deambular libremente respetando los lugares donde están los instrumentos, y no se puede hacer ruido, de modo que si se quiere comer o hablar es necesario hacerlo con cuidado. Esta atmósfera de escucha tiñe la actitud y reacciones de la gente dispersa por el enorme espacio vacío de la nave 11, donde solo destaca la casa suspendida en el aire, iluminada de distinto modo a lo largo de la noche, y que el público aprovechó como cobijo para concentrar debajo o en sus proximidades sacos, esterillas, mantas y cojines. La propuesta vence desde el principio las resistencias del espacio y del público, seducido por las sonoridades, en alguna ocasión, como al comienzo, con un formato participativo, y la libertad para moverse y acomodarse como cual prefiera. El lugar del teatro, que es el uso habitual que se le da a esta sala, se transforma en una situación abierta y sostenida que envuelve en un plano horizontal a actores y público, agentes animados e inanimados.
La Madrugá puso las cosas más difíciles, más difíciles para el público, pero también para la propia estructura y dispositivo de la obra y, por ende, también para la institución y el espacio. La propuesta no se había probado previamente —costaría hablar de “estreno” para este tipo de trabajos— y las reglas del juego y consignas básicas, aunque marcaban ciertos límites para la actuación del público, al mismo tiempo invitaban a superarlos. Se establece así un juego que queda en manos de un público joven con ánimo de fin de semana y poco proclive a comulgar con misticismos que no le entraran antes por el cuerpo y los sentidos. El margen de posibilidades imprevistas sitúa la Madrugá en un lugar muy distinto que De sol a sol, aunque en ambas se tratara de recorrer toda una noche juntos.
La diferencia no radica en que se proponga una experiencia más o menos mística o festiva. Eso sería solo una diferencia de contenido, la clave consiste en el lugar que se le ofrece a esa potencia de desconocimiento que es lo público, de la que los espectadores son solo una parte, la más visible y con más capacidad de reacción inmediata, pero no la única, público también es el tiempo compartido, o el espacio, materiales y lenguajes que se utilizan para organizarlo. En el caso de Barber y Palacios ese umbral de desconocimiento atravesada por sonidos improvisados se proyecta sobre un vacío que lo hace inmenso, esa es la potencia del concierto, pero la interpretación sonora, que es el medio que sostiene el evento, no forma parte del objeto colectivo de experiencia , es únicamente un medio cuyo conocimiento y valoración posterior queda para los intérpretes. En la Madrugá, sin embargo, el dispositivo teatral, revestido de una cierta sacralidad religiosa, porque la cultural en cierto modo ya la tiene, es juez y parte al mismo tiempo de la obra, es el instrumento de construcción y también el fin puesto en juego como parte del sentido del evento. Esto hacía que, en definitiva, fuera la misma obra la que termina poniéndose en juego en un pulso abierto con el público. La formalización instrumental, a modo de peregrinación a lo largo de la noche, materializada tanto en el dispositivo escénico como en la casa, se hacía visible como un personaje más, por momentos extraño y seductor, por momentos incómodo y disciplinar. Al público le tocaba como colocarse frente a todo aquello.
La capacidad de actuación provocada por un evento que, siguiendo el símil religioso, excitaba la potencia de los fieles allí reunidos se hacía imprevisible. Una vez superada la impresión inicial y casi parálisis que causaba la visión al fondo de la mole elevada de la construcción con sus enormes patas metálicas iluminado por una potente luz blanca y adornado con un humo que podría pasar por el aliento de la diosa, el público fue sintiendo la posibilidad y el deseo de apropiarse del espacio, de jugar con él y llevarlo hacia lugares menos normativos. Las expectativas ante lo que pudiera ocurrir a lo largo de la noche fueron en aumento. Se sabía que había unas normas. Se había repartido a la entrada una lista de recomendaciones y un plano de los espacios “de actuación”, dentro y fuera del templo, con la organización de toda la peregrinación y las horas en que tendrían lugar los distintos momentos. Existía, por tanto, una dramaturgia que servía para orientarse acerca de lo que ya había pasado y lo que estaba por venir, pero cuál era el modo finalmente de habitar cada uno de esos momentos y las posibles formas de transgresión dependía de cada cual.

La expresión simbólica más imponente de ese orden dramatúrgico fue el propio dispositivo escénico que organizaba todo el espacio con dos enormes gradas enfrentadas que dejaban un pasillo central al final del cual se veía la casa convertida en una suerte de divinidad. Aunque no había ninguna instrucción sobre si el público debía ocupar las gradas, la actuación de los tres intérpretes iniciales, subrayada por la iluminación, hizo que el público aceptara la convención teatral, a pesar de que el ánimo de los asistentes, entre los que se habían repartido las primeras cervezas, invitaba a otro tipo de ocupaciones. Estas tres primeras intervenciones, a modo de monólogos, plegarias o rezos frente a la misteriosa estructura cuidadosamente iluminada para la ocasión, fueron el punto de partida de una travesía por la oscuridad que había de conducir hasta el amanecer. Los fieles, convertidos en una masa alineada en sus correspondientes asientos y arropados por la oscuridad, se adueñaron de la situación tan pronto como acabó el último de los rezos, rompiendo la rigidez que imponía el dispositivo.
A partir de ahí se fue armando la fiesta y el barullo, acompañado de música, luces y proyecciones, que constituyó el bloque central del evento, denominado como éxtasis en el cuadernillo de festejos. Este momento acabó con la expulsión del templo, que se vivió como una suerte de condena divina o al menos teatral, y la salida a la intemperie de la planicie infinita del patio de atrás de Matadero donde estaba amaneciendo. Dos horas después, ya hacia las siete, se colocó en mitad del patio una mesa alargada cubierta con manteles blancos donde se repartían churros y chocolate. Hasta ahí se fue acercando todo el mundo, muchos ya con caras desencajadas, como si de un momento de comunión se tratara. Los churros debieron de significar para algunos de los que todavía quedaban el fin de la madrugá. Para el resto, los pocos resistentes que aún estaban allí, no fue fácil volver a la disciplina de las gradas y la quietud de un escenario-templo animado primero por los rompimientos de gloria, juegos de luces con la claridad que entraba por las ventanas, a lo que siguió una conversación en el interior de la casa, cuyo sonido se amplificaba al exterior, con Recetas Urbanas y mujeres de los colectivos feministas, y como cierre un acto de “humildad y fe”, quizá ninguno de los títulos tan acertado como este, en el que se aprovechaba el nombre de la propia agrupación musical de viento y percusión que estuvo tocando como cierre de la madrugá. Escenarios estos últimos que después de toda la noche terminaron cobrando tintes surrealistas.

Esta imagen sacada de contexto podría hacer pensar en lo que no es. Puesta en relación con los marcos habituales de presentación de un evento musical dentro de una sala, nos haría suponer o bien que el concierto estaba siendo muy aburrido, al menos para este grupo de espectadores, o bien que estos estaban muy cansados y tampoco les interesaba mucho, en cuyo caso habría que preguntarse qué les retenía en la sala. Si este último tramo de la Madrugá hubiera estado abierto a un público nuevo que se hubiera sumado a la obra ya por la mañana, tendríamos un tercera mirada, la de los nuevos espectadores, que nos harían tomar conciencia de hasta que punto a estas alturas de la madrugá el público que había todavía allí era tan actores como los propios músicos, aunque por las inercias de la propia dramaturgia les hubiera tocado hacer de nuevo de espectadores, un rol que ya se ajustaba con el estado de los cuerpos.
Si la presencia de los anfitriones en De sol a sol se hacía patente a través de la música que estaban interpretando en directo, recordando al público el lugar en el que se encontraba y las reglas que lo definían, en la Madrugá la presencia simbólica de los anfitriones, pues físicamente nunca estuvieron presentes, a través de la ordenación dramatúrgica y el dispositivo escénico que la sostenía, terminó funcionando como un reclamo teatral o religioso, para el caso daba igual, que como ocurre en la Semana Santa y cualquier otra fiesta popular cada cual utilizo como quiso. En este caso sirvió mayormente para sostener una experiencia de desbordamiento en la que por momentos la estructura dramática se perdía de vista o no era fácil de acompañar. La desinstitución pública del dispositivo escénico se hizo literalmente explícita. Un acto de desinstitución cuyos resultados ya estén previstos sería como el “teatro” de la desinstitución, una farsa para mantener al público y a la institución satisfechas con su cuota de transgresión. Y este no fue el caso. Se utilizó el teatro, dejándolo en suspenso, para que ocurriera algo más que el teatro. Se provocó un acontecimiento. Se abrió una fisura por la que se jugaron hasta el final las posibilidades, pero también las resistencias, de un público que vino a pasárselo bien y se lo pasó bien en el sentido más genuino del término, música, cerveza, baile, tiempos de descanso y gente con la que estar.
Ya en los años sesenta y setenta, algunos artistas y colectivos recurrieron a la alegría de los cuerpos como forma de disidencia y producción de una inteligencia colectiva no sujeta a la lógica de las palabras, en ocasiones todavía en tiempos de dictaduras, ofreciendo respuestas menos lineales pero en cierto modo más efectivas y en todo caso más liberadoras. Si en aquellos tiempos la fiesta surgía en los márgenes de la cultura y de forma clandestina, hoy la fiesta se propone desde la institución. Una fiesta institucional tiene algo de contrasentido. Como decía en la primera parte de este texto, la institución y las posibilidades de situarse frente a ella han cambiado enormemente en el último medio siglo. Hoy las formas de violencia, que antes se ejercían desde la institución, no son menos eficaces, pero sí más complejas y menos visibles. Si una fiesta supone un acto de institución, como suele suceder a menudo, o de desinstitución, depende de los contextos que moviliza, los huecos y desplazamientos que propone y las relaciones a las que da lugar, no solo al interior del evento, sino de este con otros agentes y maneras de pensar, decir y estar habitualmente excluidos de la institución.
Imaginemos que la fiesta de la Madrugá hubiera sido presentada como una celebración de fin de temporada de las Naves de Matadero, como podría ser también considerada. La situación hubiera sido distinta. El hecho de que esta confluencia de energías, voluntades y pensamiento que fue la Madrugá, con los signos visibles del cansancio inscritos en los cuerpos, se haya producido en conflicto con un dispositivo de representación, cargado de connotaciones religiosas que por otra parte nunca ha dejado de tener, exhibido sobre el mismo vacío que lo sostiene, en conflicto con un proyecto de arquitectura social cuya finalidad quedó débilmente enunciada en medio de la fragilidad que se respiraba ya durante todo el tramo final de la mañana, y sobre todo en conflicto con una institución, y sus formas de saber (hacer), que intenta replantear abiertamente sus límites y funciones, permite rescatar este evento como un espacio de reflexión puesto en acto, del que este texto es solo una posibilidad entre otras que puedan darse. Este momento abierto de reflexión es lo que sigue a cualquier acto de desinstitución para que se convierta en motor de nuevos procesos de institución de nuevas prácticas, formas de hacer y conocer.
Cambiar el conjunto de valores, prácticas y representaciones que configuran una esfera pública como el arte, el trabajo o el amor, es una tarea compleja que no se puede hacer solamente desde dentro de la institución, materializada en unos edificios, personas, presupuestos y estatutos, sino en relación a esas otros esferas públicas más o menos visibles, de las que es totalmente dependiente. Los espacios con una verdadera vocación pública nunca son autosuficientes, su telón de Aquiles, pero también su posibilidad de transformación, no está en su centro, sino en sus márgenes e insuficiencias. Si en otro tiempo la capacidad de apertura de una institución artística se reflejaba en el tipo de programación y los lenguajes más o menos experimentales que apoyaba, hoy esto solo es solo un indicador de las tendencias que conviven dentro de un juego político que en Madrid por fin, afortunadamente, parece que se va equilibrando, pero todo esto pasa a formar parte de un mecanismo de producción cultural ya previsto. Solo hay que ver la rapidez con la que después de tanta falsa controversia se ha impuesto en la escena madrileña la programación de los teatros públicos que recientemente cambiaron de dirección. Razones sobraban desde hacía mucho tiempo. Pero una vez dentro de la institución el criterio discriminante no se sitúa ya en el tipo de contenidos o lenguajes, sino en los modos de producirlos y utilizarlos, al igual que en la forma de producirse a sí misma como institución y reinventar el uso de sus espacios, potencialidades y presupuestos, en una palabra, en el modo de relacionarse con el mundo, no solo el mundo propio al que pertenece y al que se dirige, sino sobre todo con los otros mundos que solo aparentemente no le conciernen. Es en estos gestos de desinstitución que se abre un horizonte común de trabajo para instituciones artísticas y no artísticas que antes parecían claramente diferenciadas según sus funciones.

*Artículo publicado originalmente como La desinstitución pública del teatro (II): La Madrugá de Vértebro en el blog de Habitar al aire.