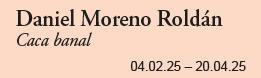Parece ser que todo el mundo se ha leído a Byung-Chul Hang últimamente. Élites culturales progres, estudiantes de filosofía y dramaturgia o poseedoras de capital cultural en general hablamos sin problema de nuestra sociedad saturada de positividad, hablamos del imperativo de felicidad, de sujetos sonrientes en su precariedad. En el mundo de las artes escénicas parece que también resuenan, reverberan, este tipo de perspectivas críticas acerca de las nuevas formas del capital emocional y cognitivo (lo último de Agrupación Señor Serrano, Kingdom, parecía ir por esa línea) pero debe ser difícil, en un mundo dominado por el gustar y el ‘’me gusta’’, dominado por el consumo de experiencias y el elogio continuo a la energía y a la espectacularidad, debe ser difícil, digo, intentar contradecir este júbilo, poner en suspensión, aunque sea por un momento, el hedonismo infantil que nos regodea y nos aclama, que vuelca hacia nosotros el gusto por habernos conocido. Difícil, en definitiva, no caer en la autocomplacencia cuando lo que queremos es hablar de aquello que somos o del lugar que ocupamos en el mundo.
Es difícil y sin embargo, La Plaza, pieza que El Conde de Torrefiel llevó al Sat! de Sant Andreu en el marco del festival Grec hará casi dos semanas, lo consigue. O mejor dicho, lo provoca, lo instaura, lo expone, nos expone. La Plaza es, en mi humilde opinión, un martillazo a toda autocomplacencia, a toda complacencia entera, un martillazo que apela a nuestra propia mierda, a nuestra barbarie tolerada, a nuestros prejuicios, a nuestro sistema de creencias y a nuestra forma de mirar. La Plaza es una profanación de nuestro tiempo. Y digo profanación porque me parece un término interesante si tenemos en cuenta en qué universo de sentido lo incluye un filósofo muy majo de nombre Giorgio Agamben. Vale, me explico. Según Agamben existe una manera de resistirse a la saturación y al sufrimiento generado por la proliferación de dispositivos que median, controlan y gobiernan nuestras vidas –Foucault definió el término ‘’dispositivo’’ como un conjunto heterogéneo que incluye virtualmente cualquier cosa, lingüística o no: discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas policiales… la función del dispositivo siempre es estratégica y se inscribe en las relaciones de poder y saber, además, un dispositivo lleva implícito un proceso de subjetivación, la cárcel, la escuela, son instituciones que generan subjetividades concretas marcadas por la docilidad-. La profanación sería, según Agamben, una especie de propuesta emancipadora que consiste en restituir al uso común –al uso compartido entre todas- lo que ha sido separado y capturado por los dispositivos.
En la era del capitalismo avanzado multinacional, global y tecnológico, los dispositivos como Facebook, los telediarios, Instagram o la publicidad, no solo median, controlan o articulan nuestras vidas, sino que, además, nosotros, los ‘’usuarios’’, no podemos recibir nada a cambio de este estar controlados, ningún proceso de subjetivación se da en el uso de las redes sociales, lo que sí se da es un devenir-datos fluctuantes del nuevo capital. Lejos de ser liberador, este proceso de des-subjetivación nos deriva a un devenir espectral, no tenemos ni idea de quienes somos pero sabemos que podemos consumir, no necesitamos saber qué significa ser quienes somos mientras la barbarie (la muerte, el genocidio, la injusticia) sigue su curso bajo el mantra de la positividad del mundo.
Pero a todo esto ¿por qué digo que La Plaza de El Conde de Torrefiel es una profanación? Pues bien, al turrón. Recordemos el inicio de la ‘’escena’’ de ‘’los musulmanes’’. Las espectadoras vemos un marco blanco, aséptico, con actores y actrices vestidos con ropas que nos remiten a aquellas ropas que llevan las ‘’musulmanas’’, las cuales también llevan cochecitos de bebé y carros con verdura dentro. En el fondo de la escena, un sin techo. En una primerísima línea del escenario, ocupando el centro, hay un soldado. Armado hasta los dientes. Podría ser un soldado americano en Irak. O en Afganistán. O en el Líbano. En algún momento el soldado se va. Un sonido envolvente y terrible nos penetra los tímpanos, un oráculo auditivo que nos dice que algo va, efectivamente, muy mal. Toda la escena se desarrolla en una gesticulación cotidiana pero extraña, ya que los actores y actrices llevan puestos unos monos japoneses de cuerpo entero, los zentai, que aniquilan toda expresión facial y ofrecen una sensación de distanciamiento, de irrealidad. Sin embargo, la gestión del tiempo y del gesto de los performers en escena nos remiten a algo que tiene que ver con ‘’lo real’’. Se podría pensar, en un ejercicio pueril de identificación, que estamos delante de una plaza de, quizás, una zona suburbial o un barrio del extrarradio o de un pueblo pobre de provincias –como el mio-.
Y ahora viene el toque de gracia, puesto que en la pared que funciona como fondo del escenario, un texto proyectado apela al espectador en segunda persona con un relato casi costumbrista, minutos antes hemos leído en el texto proyectado -–en la escena anterior a ‘’los musulmanes’’- que acabamos de visionar una pieza de El Conde de Torrefiel, que salimos a la calle, que paseamos por el espacio público y que estamos viendo a un grupo de ‘’musulmanes’’ interactuar. El texto nos dice, de alguna manera:
-Eso es lo que estás viendo.
Y bien. Sentada en la butaca del teatro tengo una intuición que solo ahora puedo explicar, me digo ¿cómo lo han hecho? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Por qué me siento como si me hubieran reventado la barriga a hostias? Mi hipótesis es que la escena que acabo de describir operó en mí como una especie de reflejo de mi propia mirada. Reflejar la mirada sería imposible si pensáramos que la mirada es un canal neutro de reconocimiento del mundo, un aparato que capta lo real para hacerlo inteligible. Pero la mirada no es eso, la mirada es siempre una forma de mirar, una forma de mirar educada, dirigida, conducida y sesgada por discursos y prácticas y saberes, es decir, la mirada es un dispositivo que genera aquello mismo que ve. La forma de mirar, podríamos decir, funda lo real. Así pues me encuentro delante la escenificación de mi mirada propia. Y eso me genera ansiedad. Y pánico. Porque me reconozco como sujeto-observadora de lo que la ‘’identidad europea’’ configura como imagen de la otredad, una otredad que lleva aniquilando desde hace décadas en nombre de la libertad. Que La Plaza me proponga una restitución, eso es, la restitución de la violencia intrínseca en mi forma de mirar, en mi forma de comprender, es un movimiento radical porque revela la barbarie que reside en este, mi mirar, una barbarie sosegada, aplacada y capturada –más que escondida- por toda la superproducción de imágenes que consumimos, desde Facebook a los telediarios, desde Instagram a la publicidad. Después de ver esa escena lo que parecía idéntico a sí mismo ya no lo es. Reconozco en mí una arrogancia imperdonable, mi sistema ético, mi sistema de creencias, mi supuesta superioridad moral de izquierdas se hace añicos con el reconocimiento de mi propia mirada.
Es aquí el estupor y la revelación que lo acompaña, puesto que sí, es esto lo que veo, una imagen estática, un lugar común, una verdad que nada tiene que ver con la verdad ni debe tenerla, una manera de mirar, la asunción espectacular de un genocidio, la tolerancia tácita de la muerte de los otros, sí, es esto lo que veo, sentada en mi butaca, veo mi prejuicio, me veo a mí. Y no me gusta. No me gusta lo que veo. No me gusta en absoluto.
Supongo que así sí podemos hablar de un teatro que nos atañe porque nos han hecho sentir vergüenza y asco de nosotros mismos, porque nos obligan a reaccionar contra el fantasma de la tolerancia con nosotros mismos, porque nos deja postradas, porque no podemos, después de ver La Plaza, volver a casa sin dejar de pensar en aquello mismo que vemos, en todo lo que nos rodea, en lo que ‘’somos’’. La Plaza nos obliga a pensar. Y pensar, a veces, significa ir a hostias. Significa trabajar desde lo negativo, significa poner en suspensión lo que dábamos por hecho. Quien diga que el teatro es un anacronismo sin sentido que se vaya a La Plaza. Yo, al menos, he recuperado la fe.
Núria Corominas