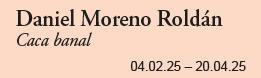Una mañana, tras un sueño intranquilo, Ola Maciejewska se despertó convertida en un monstruoso insecto. Estaba echada de espaldas sobre unas suaves hélices y, al alzar la cabeza, vio su vientre convexo y oscuro, surcado por sedosas curvas, sobre el que casi no se aguantaba la colcha, que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas, penosamente delgadas en comparación con el grosor normal de sus piernas, se agitaban sin concierto.
– ¿Qué me ha ocurrido?
No estaba soñando. El teatro, un teatro normal, no muy pequeño, tenía el aspecto habitual. Sobre el escenario había desparramado un muestrario de paños negros – Ola Maciejewska era artista-, y de la pared colgaba una imagen recientemente recortada de una revista especializada y puesta en un marco dorado. La imagen mostraba a una mujer que vestía unos zapatos blancos de tacón, envuelta en una túnica también blanca, y que, muy erguida, esgrimía unas amplias mangas, asimismo de tela cándida, que ocultaban y prolongaban sus dos antebrazos.
Miró a través de la ventana, y atisbó una densa masa de niebla que reproducía formas extrañas y que no dejaban ver, a través de ellas, los edificios que se ocultaban en su interior.
«Bueno –pensó–; ¿y si me pusiera a bailar un rato y me olvidara de todas estas locuras?» Pero no era posible, pues Ola Maciejewska tenía la costumbre de bailar sobre los dos pies y agitando los brazos de forma frenética, tenía la costumbre de hacerlo también figurando rectángulos y cuadrados, y alguna vez adoptando formas estáticas extrañas. Su actual estado no le permitía adoptar tales posturas. Por más que se esforzara en intentar incorporase volvía a quedar de espaldas. Intentó en vano esta operación numerosas veces; cerró los ojos para no tener que ver aquella confusa agitación de patas, hélices y antenas que no cesó hasta que notó en el costado un dolor leve y punzante, un dolor jamás sentido hasta entonces.
Volvió los ojos hacia el despertador, que tictaqueaba encima del escenario.
– ¡Dios mío! -exclamó para sí.
Eran más de las seis y media, y las manecillas seguían avanzando tranquilamente. En realidad, ya eran casi las siete menos cuarto. ¿Es que no había sonado el despertador? Desde el escenario mirando hacia arriba se veían nueve micrófonos colgados del peine que detectaban cualquier ruido que se produjera en el espacio. ¿Era posible seguir durmiendo a pesar de aquel sonido extraño que hasta las paredes hacía estremecer?
Mientras pensaba atropelladamente, sin decidirse a levantarse, y justo en el momento en que el despertador daba las siete menos cuarto, llamaron a la puerta.
– Ola –dijo una voz–, son las siete menos cuarto.
¡Qué voz tan extraña! Ola Maciejewska se estremeció al oírla; era un murmullo que terminaba en un estridente silbido, en el cual las palabras, al principio claras, se confundían luego y sonaban de forma tal que uno no estaba seguro de haberlas oído. Ola Maciejewska hubiera querido contestarle de forma apropiada pero, al oír su propia voz, se limitó a decir:
– Sí, sí. Gracias. Ya me levanto.
A través de la puerta de madera, la transformación también de su voz no debió notarse. Pero este breve diálogo reveló que Ola Maciejewska, contrariamente a lo que se creía, estaba completamente transfigurada. Hasta su respiración sonaba a golpes fuertes de tambor y cualquier atisbo de sonido inteligible se veía frustrado por un intenso eco que manchaba cualquier posibilidad de comunicación humana.
– ¡Ola! ¡Ola! ¿Qué pasa? ¿No estás bien? ¿Necesitas algo?
– Ya estoy bien –respondió Ola, esforzándose por pronunciar con claridad, y hablando con gran lentitud, para disimular el insólito sonido de su voz.
Ola Maciejewska no tenía la menor intención de abrir, felicitándose, por el contrario, de la precaución de haberse envuelto la noche anterior, entre amplias colchas negras que ocultaban su forma original, como un gusano que fabrica su propia seda para encubrir su transición.
Lo primero que tenía que hacer era levantarse tranquilamente. Sólo después de haber hecho todo esto pensaría en lo demás, pues se daba cuenta de que tumbada no podía pensar con claridad. Recordaba haber sentido en más de una ocasión un vago malestar, producido, sin duda, por alguna postura incómoda durante el trance onírico, la cual, una vez levantada, se disipaba rápidamente; y tenía curiosidad por ver desvanecerse paulatinamente sus imaginaciones de hoy. Era una situación extraña aunque familiar, como si un vago recuerdo estuviera flotando alrededor del cuerpo mismo.
Apartar la colcha no era cosa fácil. Solo con arquearse un poco el tejido negro se elevaba por sí solo, suspendiéndose en el aire en forma de espiral. La dificultad, de todos modos, estaba en la la nueva percepción de su cuerpo y su conciencia de ocupación frente a la extraordinaria anchura de Ola. Para incorporarse podía haberse apoyado en brazos y manos; pero, en su lugar, tenía ahora innumerables patas en constante agitación y le era imposible controlarlas. Y el caso es que quería incorporarse. Se estiraba; lograba por fin dominar una de sus patas; pero, mientras tanto, las demás proseguían su anárquica y penosa agitación que provocaban, a su vez, una variable infinita de movimientos curvilíneos en la tela oscura que pronto dejaba de parecer tela para convertirse también en otra cosa. Su cuerpo había cambiado y sus ropajes con ella.
«No es bueno que las cosas dejen de ser lo que son», pensó Ola.
Primero intentó sacar la parte inferior del cuerpo. Pero dicha parte inferior –que no había visto todavía y que, por tanto, no podía imaginar con exactitud– resultó sumamente difícil de mover. Inició la operación muy lentamente. Hizo acopio de energías centrípetas y se arrastró hacia delante. Empezó a jadear y se reconoció a sí misma envuelta en llamas negras, como si fuera el centro de una sesión de brujería. Y justo era eso lo que ella necesitaba: un hechizo para transformar el cuerpo y volver a su estado original. Pero cuando intentó sacar la parte superior, volver cuidadosamente la cabeza hacia atrás y doblar su torso para poder incorporarse, la tela negra, que ya había dejado de ser tela negra para convertirse en sombra, parecía haber cobrado vida y sin previo aviso empezó a moverse de forma diferente. Ola supo que no había vuelta atrás, y que por extrañas razones, esa tela desafiaba la gravedad, plásticamente incontrolable.
Tuvo miedo entonces de continuar avanzando de aquella forma, porque, si intentaba levantarse así, sin duda se haría daño; y ahora menos que nunca quería Ola perder el sentido. Necesitaba orientarse.
Pero cuando, después de realizar a la inversa los mismos movimientos, en medio de grandes esfuerzos y jadeos, bajo una respiración de lo más agitada, se halló de nuevo en la misma posición y volvió a ver sus patas moviéndose frenéticamente, comprendió que no podía hacer otra cosa, y volvió a pensar que no debía seguir en la misma postura y que lo más sensato era arriesgarlo todo, aunque sólo tuviera una mínima posibilidad. No podía permitirse volver sobre sus pasos, retomar formas y volver a descubrir posturas recurrentes inservibles en su deseo de levantarse. Pero en seguida recordó que meditar serenamente era mejor que tomar decisiones drásticas. Sus ojos se clavaron en la ventana; pero, por desgracia, la niebla que aquella mañana ocultaba por completo el lado opuesto de la calle, pocos ánimos le infundió.
«¡He intentado cambiar de postura más de siete veces y todavía sigue la niebla!» pensó Ola Maciejewska.
Durante unos momentos permaneció echada, inmóvil y respirando lentamente, como si esperase que el silencio le devolviera a su estado normal.
Pero, al poco rato, pensó: «Antes de que den las siete y cuarto es indispensable que me haya levantado. Además, seguramente vendrá alguien del teatro a preguntar por mí, pues abren antes de las siete.» Se dispuso a balancearse sobre sí misma. La espalda parecía resistente, únicamente le hacía vacilar el temor al estrépito que esto habría de producir, y que sin duda resonaría de forma distorsionada. Llegados a este punto no se sabía muy bien dónde terminaba la sombra y dónde empezaba el sonido. Su grotesco cuerpo, la sombra y el murmullo eran la misma cosa: una ensoñación que le resultaba familiar.
Pero no quedaba más remedio que correr el riesgo.
Ya estaba Ola Maciejewska con casi medio cuerpo fuera de la tela negra (el nuevo método era como un juego, pues consistía simplemente en balancearse hacia atrás), cuando cayó en cuenta de que todo sería muy sencillo si alguien viniese en su ayuda. Con dos personas más o menos robustas bastaría. Sólo tendrían que pasar los brazos por debajo de su sedosa espalda, darle la vuelta y, agachándose luego con la carga, dejar que se estirara en el suelo, en donde era de suponer que las patas o las hélices se mostrarían útiles. Ahora bien, y prescindiendo del hecho de que las puertas estaban cerradas con llave, ¿convenía realmente pedir ayuda? Pese a lo apurado de su situación, no pudo por menos de sonreír.
Había adelantado ya tanto, que un solo balanceo, algo más enérgico que los anteriores, bastaría para hacerle bascular sobre sí misma. Además pronto no le quedaría más remedio que decidirse, pues sólo faltaban cinco minutos para las siete y cuarto. En ese momento, entendió que a cada serie de movimientos que ejecutaba para intentar levantarse correspondían a quince minutos de reloj. Y entendió que ella, con su nuevo cuerpo, su tela y los sonidos que desprendía se había convertido, en realidad, en una nueva unidad de tiempo. Cada movimiento y cada sonido eran una manera de contar y, en suma, se podía construir historia con cada intento de volver al plano vertical.