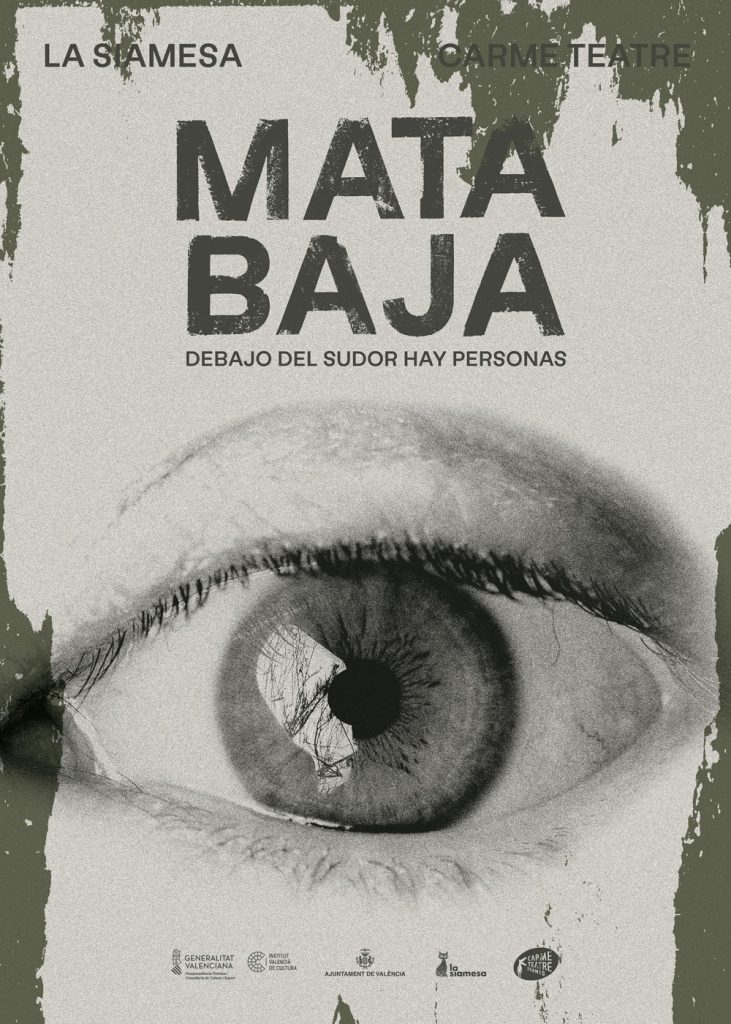Me siento una tramposa. Hago trampas. Me he colado en la fiesta, sin invitación. Me he acercado al corro con los vaqueros, una camisa de fantasía y una imitación barata de moleskine. Soy la única que no lleva chándal adidas. Soy una tramposa de las malas porque soy la única que tampoco ha llevado ropa para travestirse. Me suda el bigote como a una tramposa aficionada, una tramposa de las que se cuelan en las fiestas. Sin invitación. Y me repito:
Hay que sostener la máscara.
Empieza a sonar la música demoníaca (para los antiguos griegos, los demonios bajan del cielo, no suben del subsuelo). Y con sus dos índices y la boca abandonada, nos pide que nos acerquemos. La boca dice ‘más cerca’ como si estuviera anestesiada o en un rapto de laxo placer.
“Parriba, pabajo
Y subo y bajo
Regalame esa alma que te trajo
esto es un relajo”
Y efectivamente nos vamos juntando como el mercurio, los cuerpos se mueven en cada diástole, los chándales de tactel se van cargando de una suave electricidad estática pero yo sigo apagada porque los vaqueros ajustados me hacen de toma a tierra y entonces, llevada por el éxtasis y por el sentimiento gregario y el musicón, pongo las manos sobre los muslos e intento perrear. Todo es como debe ser, la cara es de twerking y la inclinación de las rodillas es perfecta, la colocación de las manos y el corazón me late entre los 100 y los 120 bpms reglamentarios y se va contagiando a todo mi cuerpo pero cuando llega ahí, a la zona pélvica en concreto, intento moverlo y no hay manera, no se mueve nada, es como que una parte de mi cuerpo me traicionara, como si me faltara alguna vértebra o se hubieran quedado fundidas y por un segundo, vuelvo a dejar en evidencia mi trampa, es decir, el hecho de que no debería estar allí, de que me he colado y aunque nadie lo sabe, él ya empieza a sospecharlo porque me mira y pestañea más de la cuenta. Yo sigo intentando arrancar esta sierra mecánica de cuerpo que tengo, sudando como una cerda que ve el barro y no puede tocarlo, pero sonrío: la máscara no se cae, si te has colado tienes que aguantar hasta el final.
Así es que aunque no se mueva nada, los ojos intentan absorber a cada una de las miradas para que olviden ese estatismo de cintura para abajo, como una antimateria descontrolada, sonrío y me muerdo el labio inferior, soy la protagonista de un videoclip de trap siempre y cuando la cámara se quede en el plano corto. En el plano general, soy la única que no lo mueve, es como si las demás se hubieran traído el twerk puesto de casa junto con el pantalón con tres rayas. Si por lo menos hubiera alcohol, bueno, podría aguantar más el tipo, pero son las 10 de la mañana y estamos ahí para otra cosa, para algo que no sé muy bien qué es porque yo traía mi moleskine de imitación y dos bolis (por si uno deja de funcionar) para apuntar, coger ideas, pensando que íbamos a escribir. Pero, lógicamente, estoy en un sitio en el que se baila y sí claro, todas bailamos pero yo no soy una profesional del baile, ni mucho menos, y empiezo a temer que me toque bailar sola delante de todas, como así sucede a continuación. Parece que me está leyendo la mente este angelito del infierno y se acerca a mí y me dice “querida, ¿estás bien? estoy sufriendo por ti” porque me ve pelear con mis pantalones que no me dejan moverme y sudar por encima de mis posibilidades pero yo le miro fijamente y le contesto “estoy fantástica” porque la orquesta que hace sonar mi trampa va a seguir tocando hasta que el barco se hunda.
Alberto ha empezado con el rompehielos del rompepistas y luego nos lleva por otros vericuetos en los que recupero el aliento. Me dejan ropa para travestirme, un bata preciosa de la abuela de una y una camiseta de rejilla y me dejo los pitillo que se han convertido en una segunda piel y de pronto soy otra, soy muchas, soy ninguna, mientras camino en un desfiladero de deseo. Nos dedicamos a mirarnos unas a otras durante media hora y a decirnos cosas telepáticamente como cuando éramos niñas. Algo dentro de mí quiere llorar de ternura, el sofoco ha dejado lugar a un sentimiento de paz y sororidad. Para acabar, Alberto propone un acto poético y nos desparramamos por el jardín trasero con el suave sol de mayo, escuchado a los pájaros, el tráfico lejano y las avispas zumbando. Ahora no tengo que mover nada, al contrario, debo dejar la mente quieta y que las moscas que acuden al sudor reseco de la piel como si fuera caramelo, me cubran por completo.
Unas semanas después compro su libro en mi librería de confianza. Me escondo para leerlo, como si estuviera haciendo algo ilegal, como si lo hubiese robado. En ese instante antes de abandonarme a la lectura, en la intimidad que me da el silencio y la soledad, por un momento la pelvis se empieza a mover y me vuelvo a sentir una tramposa.