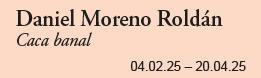Foto: Blanca Añón
Este fin de semana El Conde de Torrefiel estrenó, por primera vez en el Reino de España, Guerrilla, en el Teatre de Salt, en el festival Temporada Alta, en Girona, en Catalunya. A pesar de que El Conde de Torrefiel es una compañía teatral con sede en Premià de Mar (y hasta hace poco en Barcelona), Guerrilla ha sido posible gracias a una coproducción del Kunstenfestivaldesarts de Bruselas (Bélgica), el Steirischer Herbst Festival de Graz (Austria) y el Noorderzon Performing Arts Festival de Groningen (Alemania). Aunque Guerrilla ha recibido el apoyo del Graner Centre de Creació (Barcelona), el ICEC (Generalitat de Catalunya), el INAEM (Ministerio de Cultura de España) y el Institut Ramon Llull (Catalunya) ha tenido que pasar casi un año y medio desde el estreno de Guerrilla en Bruselas para poder verla en la Península Ibérica. Antes de llegar aquí, Guerrilla se ha visto, además de en Bruselas, en Groningen, Dublín, Graz, Atenas, Zürich, Glasgow, Leeds, Lille, Roma, Milano y Lausanne. En los próximos meses no está prevista ninguna nueva presentación de Guerrilla en las tierras que han visto crecer a El Conde de Torrefiel. Resulta, como mínimo, curioso. Barcelona, Catalunya y el Reino de España se caracterizan, entre otras muchas cosas, por la escasa atención que prestan a los artistas que crecen en su seno. En este sentido resulta imposible encontrar ningún hecho diferencial entre ellas. Son indistinguibles. Gracias Barcelona, gracias Catalunya, gracias Reino de España.
Aunque para ser justos habría que decir que por debajo de esas ficciones llamadas Barcelona, Catalunya y Reino de España, existen otras realidades gracias a las cuales los seguidores de El Conde de Torrefiel hemos podido asistir a las diferentes etapas del desarrollo de esta Guerrilla final, disfrutando de pequeñas Guerrillas de pequeño formato que El conde de Torrefiel ha ido compartiendo con su público en diferentes lugares de resistencia como el Espai Nyamnyam y el Antic Teatre de Barcelona, el Festival TNT de Terrassa o el Festival Inmediaciones de Iruña. Justo es reconocer su labor, su aporte de oxígeno a esta atmósfera viciada e irrespirable que no hay lluvia que se lleve por delante. Gracias a esa labor guerrillera, quienes la hemos ido siguiendo durante más de dos años no llegamos vírgenes a la Guerrilla final. Conocemos los dispositivos que utilizan y muchos de los textos. Aún y así, al presenciar esta Guerrilla, el impacto es brutal. Voy a tardar días en recuperarme.

Foto: Titanne Bregentzer
Seguramente esta Guerrilla no inventa nada nuevo. Me atrevería a decir que todo lo contrario. Es a lo que El Conde de Torrefiel nos tiene acostumbrados. Más de lo mismo. Los textos proyectados por encima de las escenas insisten en los mismos temas de siempre, atacando sin piedad el sinsentido del mundo en el que vivimos, con humor, sarcasmo y descaro, poniendo en boca de personajes, reales o ficticios, reflexiones que, en realidad, se ve que provienen de la misma cabeza porque todos los personajes hablan igual, como si fuesen la misma voz. Algunos de esos textos ya los conocemos de otras Guerrillas pero también, más o menos modificados, provienen de otras piezas anteriores. Alguna escenas ya las hemos visto también: la escena del tai-chi es muy parecida a la del yoga de La chica de la agencia de viajes nos dijo que había piscina en el apartamento. Da la impresión de que Guerrilla es como un compendio de los últimos años de El Conde de Torrefiel. ¿Qué la hace tan especial, entonces?

Foto: Valeria Palermo
Aún recuerdo cuando, hace unos años, uno de los componentes de El Conde de Torrefiel, Pablo Gisbert, aparecía en un vídeo grabado por el colectivo PlayDramaturgia, junto a un burro, en el campo de Azala, en Vitoria, diciendo que lo que se necesitaba, ahora más que nunca, era disparar mensajes como balas. Me da la impresión de que en Guerrilla lo que se ha intentado es concentrar toda la artillería disponible en tres escenas, simples pero contundentes, en las que se utilizan algunas de las armas del enemigo al que se pretende combatir. La escena inicial, la conferencia, y la escena final, la rave, nos muestran mucha gente en escena. Mucha. Más de 60 personas. La sesión de electrónica, que suena mientras esa multitud baila sin parar como si estuviesen en una auténtica rave, el sonido de esa escena final está al límite de los decibelios permitidos en una sala. Deliberadamente al límite: los decibelios varían dependiendo de la legislación del lugar a donde viaja Guerrilla. El Conde de Torrefiel utiliza una especie de tácticas de lo que John Cage llamaría arte fascista. Y mientras someten al público a ese bombardeo sistemático, con luces estroboscópicas, que va directo al corazón, al estómago, al inconsciente, el texto proyectado nos bombardea sin tregua por el otro flanco, el de nuestro cerebro consciente. Y da igual que en la escena intermedia, la del tai-chi, todo parezca pararse y apenas suene una música de piano dieciochesca, de Antoni Soler i Ramos, aparentemente tranquila, porque en ese segundo movimiento, como en el movimiento lento de algunas sonatas de la época del Sturm und Drag, la violencia emocional de la escena, quizá por contraste, es casi igual, o mayor.

Foto: Luisa Gutiérrez
Y mientras esa contundencia grandilocuente construida a base de imágenes no narrativas, tres imágenes (conferencia, clase de tai-chi y rave), con un solo concepto cada una, limpias conceptualmente pero sucias y caóticas como la vida, nos van minando, durante casi una hora y media, sometiendo nuestra voluntad a base de pura emoción contenida hasta la explosión continuada de la escena final, el texto nos sitúa en un futuro distópico muy cercano, apenas un lustro, en el que, por fin, después de años de sentirnos como en guerra, explota la guerra mundial. Parece ciencia ficción pero, en el fondo, sabemos que podría estar pasando ya. Me rebelo contra ese futuro potencial tan terrible y pesimista que El Conde de Torrefiel intenta introducir, por tierra, mar y aire, en mi cansado cerebro aprovechándose de las seductoras y potentes armas que maneja, afinadas durante años. Quiero pensar que lo hace como vacuna, como una especie de homeopatía, pero, aún y así, a estas alturas es ya tan real que asusta, como el resto de historias que recoge y lanza el texto, algunas diferentes en cada Guerrilla porque están extraídas de la vida de las personas que participan en cada presentación, gentes de cada lugar a donde viaja Guerrilla. Pero, más allá del texto, lo que presenciamos en escena, desprovisto de palabras, parece tan lleno de vida, transmite un entusiasmo y un amor por la vida tal que parece imposible que el texto y la escena estén saliendo de los mismos cerebros. Es como el poli bueno y el poli malo. Es como si te dieran a escoger entre el futuro distópico, la catástrofe que nos acecha y que ya está a la vuelta de la esquina, y la Vida, en mayúsculas, como la otra cara de la moneda, la misma moneda en la que se basa la religión de nuestro tiempo, la economía, el fin último y la coartada para toda la mierda que nos llega ya hasta el cuello.
Guerrilla es un concienzudo electroshock al que nos someten una gente que lleva años intentando gritar desesperadamente desde los escenarios con toda la rabia acumulada por una generación y que, definitivamente, consiguen congelar las carcajadas que los primeros de la fila, este domingo, lanzaban sin pensárselo mucho durante los primeros minutos de la función. Al final ni siquiera teníamos fuerzas para aplaudir. Y nadie salió a saludar. Se acabó. Hay que elegir. No quedan ya muchas oportunidades.