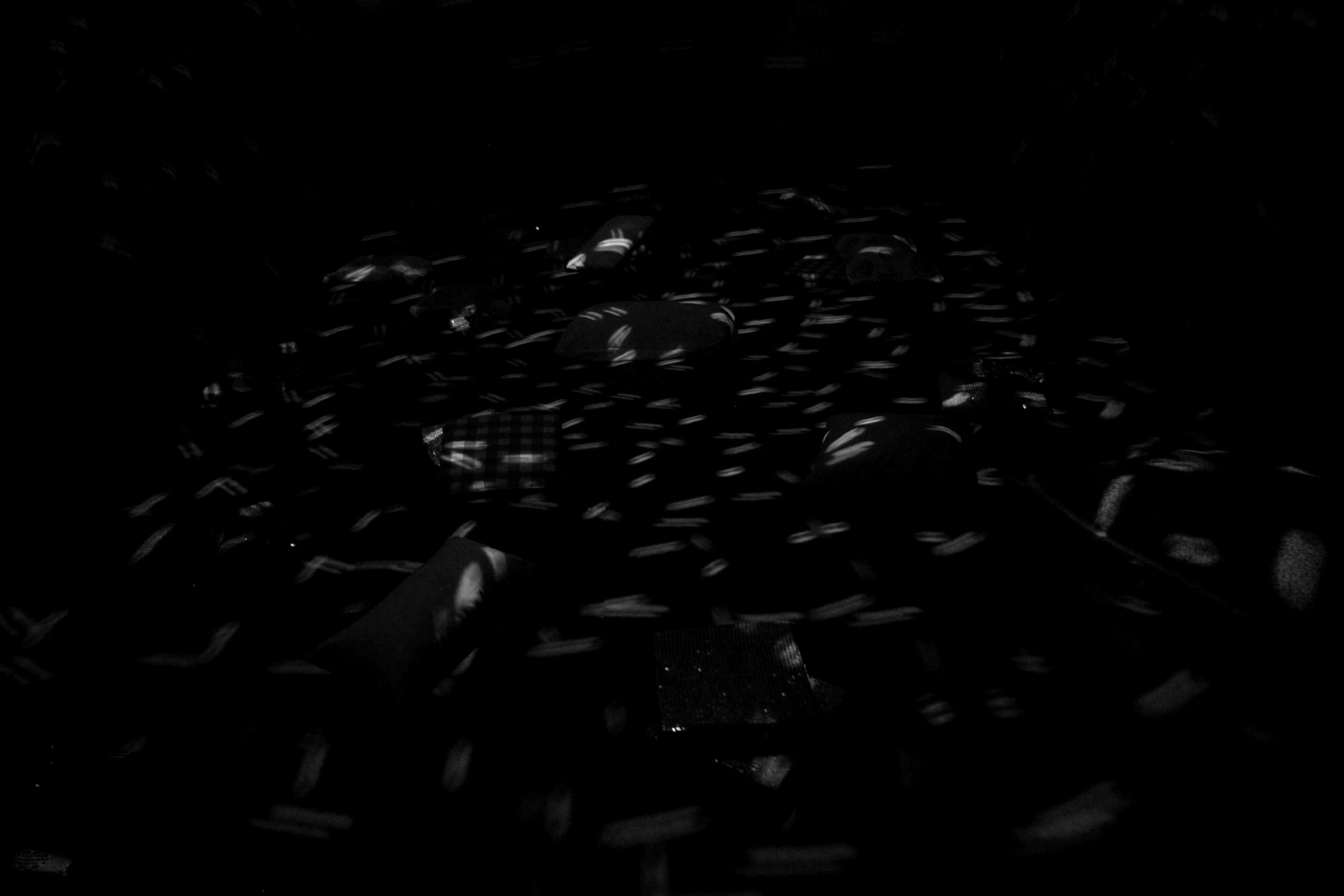Volvimos a la oscuridad. Cubrimos el suelo de cojines de todos los tamaños. Apagamos las luces. Apenas hace dos semanas que hicimos Lo que queda en DT Espacio Escénico. Fueron tres días y, a pesar de que la pieza es fundamentalmente igual en cada pase, fueron tres días muy diferentes. Tal vez sea una obviedad decirlo, siempre ocurre en las escénicas: al ser una cosa viva es flexible, cambiante, escurridiza; pero quizá la oscuridad lo acentúe aún más.
Nunca hemos hecho la pieza para más de treinta personas, no sabemos qué pasaría si la hiciésemos en otros espacios, en otras salas, con más gente, es probable que no funcionase. Hay una forma particular de intimidad en la oscuridad a la que le sientan bien los espacios pequeños. Es importante la manera que tiene el público de entrar en la sala, al lado de quién se sienta, si ha venido solo o en grupo o en pareja, si reconoce una respiración cercana, un pase con cinco personas más o cinco personas menos cambia la atmósfera, el cómo retumba la voz, hacia dónde y hacia quién se dirige. Es difícil saber cómo puede salir todo aquello. No todo el mundo entra de la misma manera en la oscuridad ni la soporta con la misma entereza. A la salida un amigo reconoció haberse sentido aliviado al poder agarrar la mano de su pareja minutos después de que comenzara la obra: no habría soportado quedarse allí, solo, durante cuarenta minutos.
Hay algo en la oscuridad que de entrada te hace retroceder, viajar al pasado. Recuerdo la primera vez en mi vida que dormí con las luces apagadas: despertarse en mitad de la noche, sudando. Es como si gran parte de la información de nuestra memoria estuviese almacenada en forma de imágenes, como un archivo fotográfico, porque si bien es verdad que un olor o un sabor te pueden llevar a un recuerdo, también suele ocurrir que ese recuerdo está asociado a una situación, a su imagen. Un tiempo sin imágenes es un tiempo anterior al mundo. Un tiempo aún por inaugurar. Y esto tiene bastante que ver con Lo que queda: el público que se sumerge participa en la pieza poniendo sus imágenes en nuestros recuerdos, va alumbrando, poco a poco, la oscuridad; y es probable que sus imágenes entren en conflicto con nuestros enunciados, pero es que, tal vez, de eso se trate: de crear conflicto. De cabrearse un poco. De empeñarse en recordar lo que nunca sucedió. De asumirlo como propio. Siempre pensé que los recuerdos tenían algo más personal y la memoria era más colectiva, casi universal, y que en el puente que hay entre una cosa y la otra existe el camino más lúcido, la grieta, los detalles, lo que une y desune, la capacidad de ver al otro, de la empatía. Las cosas no salen siempre igual y ahí debe residir algo de magia.
En un pase alguien se durmió y por unos instantes se escucharon ligeros ronquidos y recuerdos de tiempos lejanos; tal vez esto guarde algún significado oculto. Lo más probable es que no: la gente llega cansada al teatro después de un largo día, se acuesta entre cojines y se apagan las luces. Hay algo que conecta los recuerdos con el sueño. Ambos tienen una textura viscosa, un tiempo diferente y, por otro lado, no dejan de ser un ejercicio de ficción. Incluso de utopía. Reescribir un tiempo que ya no existe, si acaso alguna vez existió, refundarlo. Y sentir cómo cuando las pupilas se dilatan lo suficiente el espacio comienza a poblarse de sombras extrañas.
Si nos dejan volveremos a hacer Lo que queda en otros sitios. Apagaremos la luz, nos tumbaremos cansados entre los cojines e inauguraremos un mundo otra vez nuevo.