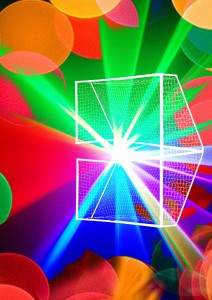
Hay dos cosas que, como intelectual, hasta ahora me había dado vergüenza reconocer. Aunque quizás sería más correcto decir que me ha dado vergüenza dar a conocer a otros. En un intento de practicar la separación de identidades que cristalizan en un mismo cuerpo, creí adecuado mantener una distancia conmigo misma estableciendo unas serie de fronteras con los demás. Quizás fronteras no es un término adecuado, aunque como decía Jesús Arpal esta mañana –fue hace unas horas, pero parece que fue la semana pasada desde este futuro en suspensión en el que llevo existiendo desde hace meses- las fronteras de nuestro tiempo no siempre son nacionales. Algunas vienen definidas por un usuario y su contraseña correspondiente. Pues bien, durante bastante tiempo fui alguien con contraseñas diferentes para diferentes usuarios. Con la consecuente esquizofrenia de no saber cuál era el usuario real y auténtico que vinculaba todas mis compuertas de acceso a la realidad.
Volviendo a lo que quería decir al principio –padezco una propensión involuntaria pero inevitable hacia la digresión y el extravío del presunto tema principal contra la que ya veo imposible intentar luchar ahora que todavía soy joven pero ya soy mayor- había dos cosas, por llamarlas de alguna manera, que siempre me había dado vergüenza confesar en cenáculos intelectuales posmodernos. Me disculpo por usar la palabrota que define la indefinición de nuestra era y por volver a perderme. Esas dos cosas, tan impronunciables en unos ámbitos sociales pero tan vociferantes y comunes en otros, son el fútbol y el techno. Si he de anunciarlas de acuerdo con mis preferencias emocionales actuales, serían el techno y el fútbol. Entendiendo aquí el techno como un reduccionismo de muchas otras muchas músicas electrónicas de baile que sería imposible enumerar sin tener que pasar el tiempo que ahora no tengo por la telaraña del hipervínculo. Si he de presentarlas de acuerdo a una línea de tiempo autobiográfica, el fútbol apareció, como es fácil suponer, mucho antes que la música de baile y su miríada de clubes, ambos tecnologías perfectas para la interrupción del mundo y para la producción de nuevas épicas en un presente desencantado de las epopeyas de la historia.
Me gusta el fútbol porque puedo odiar sin sentimientos de culpa. A Melendi le cautiva porque se siente dios en su casa. También me gusta por poder localizar un enemigo elemental: el equipo contrario, con especial inquina hacia alguno de sus jugadores en específico. Recuerdo que de niña el fútbol era una excusa de proximidad emocional hacia un padre cercano las funciones de un tótem. También recuerdo que era un estado de excepción a una dieta infantil más o menos sana: el momento del fin de semana en el que poder atiborrarme de patatas fritas y coca-cola hasta el mareo sin amonestaciones. Mi padre, que durante muchos años había sido de un equipo –como si los equipos de fútbol lo adoptasen a uno o fuesen propiedad de sus seguidores- se cambió a otro debido a las continuas derrotas del primer equipo. Esta decisión pragmática fue vista por sus hermanos como una traición que todavía sale a relucir en las sobremesas familiares. Pesa sobre él la sospecha de que no es un auténtico apasionado, la sanción de la poligamia en un contexto tan monógamo como el fútbol. Uno ha de permanecer con “su” equipo de aquí a la eternidad”, como presupone la perfección del matrimonio católico. Yo siempre percibí este hecho como una sabia decisión de mi padre, como un rechazo al sufrimiento innecesario. De todas maneras, la pasión de mi padre por el fútbol ha ido en decrecimiento, como las utopías económicas más perezosas. Supongo que mi madre y yo le tomamos el relevo, siendo mucho más hooligans que él durante 90 minutos con posibilidad de prórroga.
Mi relación con el fútbol es una relación promiscua e intermitente. Es decir, no soy de las personas que organizan su tiempo en función de un partido de fútbol. Como tampoco estoy atenta a la prensa deportiva más allá de leerla de vez en cuando buscando conexiones subrepticias con la crítica de arte. Esporádicamente fantaseo con escribir sobre alguna bienal como los periodistas deportivos escriben sobre la Champions League. Yo también soy una traidora de acuerdo con los preceptos futbolísticos. Pero sucede que si un partido de fútbol se cruza en mi campo de visión, todo lo demás deja de tener importancia. Creo que ello se debe también a que no tengo televisión desde hace 15 años. Los efectos colaterales de esta decisión adolescente con pretensiones intelectuales desembocan en una hipnosis profunda, corriendo con la mirada detrás de una pelota imperceptible, en detrimento de cuestiones más trascendentales como los ingredientes del bocadillo que alimenta la euforia del hooligan hambriento.
A veces siento que habitamos nuestra vida como futbolistas que juegan una prórroga que no se termina nunca, exhaustos y exuberantes como tantos jugadores del último mundial de fútbol. Somos intelectuales de élite con salarios de tercera división. Nuestra liga: los Juegos Olímpicos del deadline. Así como las camisetas de los futbolistas no transpiran el sudor del partido en las campañas de publicidad que también lideran, nuestros proyectos se presentan en sociedad sin toda la suciedad del proceso. Nuestros textos y dossieres no huelen a tabaco, no tienen manchas de café, como tampoco tienen ojeras a pesar de las continuas ofensivas de insomnio, entre ataques de ansiedad y ataques de euforia.
Tampoco huelen los clubes de techno cuando estamos a punto de entrar en ellos, antes de pasarnos 12 horas bailando dentro para salir por la puerta de atrás del decoro, cuando las leyes permiten semejante dilatación del tiempo como para convertir un sábado noche en domingo por la tarde sin tener que pasar por el pijama. A diferencia de los partidos de fútbol, algunas sesiones de música de baile nos permiten elegir la hora de ingreso y la hora de salida. Sin embargo, ambos comparten la suspensión del presente a lo largo de su duración. Suspensión que, en el fútbol, se produce a través de la zozobra continua de un estado de ánimo enérgico e iracundo contra el adversario. Dentro de un club, el presente desaparece precisamente por lo contrario: por la ausencia de un objetivo que se traduzca en una victoria. Entramos en un club como vencedores triunfantes y salimos de él como perdedores insaciables a la espera de la próxima conquista transitoria del presente a través de un cuerpo capaz de metabolizar altas sobredosis de sonido. La batalla no es contra otro. La batalla es la propia resistencia contra las leyes naturales del cansancio. Entramos en un club demasiado hambrientos y salimos demasiado empachados, como zombies de centro comercial con una tarjeta de crédito ilimitado.
Me gusta el techno porque me permite dejar el traje de intelectual en el guardarropa. En una pista de baile nuestra profesionalidad no se mide por la cantidad de tecnicismos estéticos que somos capaces de escupir por la boca o desde el teclado. La retórica logorreica se extravía en la elocuencia del cuerpo en movimiento. En una pista de baile nuestra destreza viene dada por nuestra ejecución del movimiento en relación a las capas de sonido que se solapan dentro de un mismo tema. También por nuestra habilidad a la hora de seducir al desconocido que baila a nuestro lado sin mediar palabra. Mientras que unos escogen la repetición infinita del bajo, otros eligen la evanescencia intermitente de la línea melódica. Lo importante no es cómo la música nos mueva, sino que nos conmueva. Juntos y todos a la vez.
Como en el fútbol, en el techno también hay hooligans. Sin embargo, el grado de furor en el baile no es directamente proporcional al grado de pasión por la música. Tampoco es cierto que aquellos que más sudan son los que mejor bailan. Moverse más no significa moverse mejor. Simplemente significa cansarse más. De la misma manera, gritar más no significa sufrir o deleitarse más durante un partido de fútbol. Me gusta el techno porque altera la lógica del desplazamiento. Dar pasos durante horas sin apenas moverse del sitio, excepto en circunstancias muy concretas para satisfacer necesidades humanas sumamente básicas, tales como beber o mear. También me gusta porque altera la temporalidad y las tácticas discursivas del enamoramiento. Podría afirmar que me he enamorado de alguien durante unas horas en cada sesión de música electrónica importante a la que he asistido, sin por ello tener que practicar ninguno de los preceptos de las relaciones de pareja, empezando por poder permanecer en el anonimato en el transcurso de cada idilio fugaz dentro de un club. La música primero, el amor después. Y los intermedios para el fútbol. *
*Este texto termina abruptamente, al igual que la suspensión temporal de la música electrónica cuando se encienden las luces dentro de un club o la de la euforia colectiva del fútbol cuando un árbitro pita el final del partido.
**Texto introductorio para Ensayo abierto #2: Trabajos de Josefina Sajón y Marc Serra (fútbol y electrónica), residentes enNauEstruch



